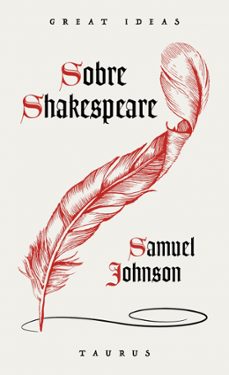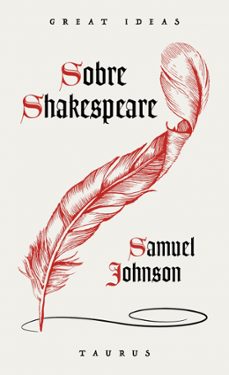Para qué huir de ella. No puedes guardarte ni escapar. Antepone tu persecución a toda otra idea. Más pronto o más tarde, a la menor oportunidad, te atrapará. Con paso poderoso, como una sombra leonada, buscará hasta encontrarte. De nada te sirven la Capa de Invisibilidad y su caperuza cubierta de rocío, las Botas de Siete Leguas con las que corres treinta y dos veces más rápido que el más veloz de los hombres, la Hierba de Glauco que hace saltar las cerraduras de todas las puertas, el Tapete de Rolando que te permite convocar cualquier alimento que desees, la Flor Mágica capaz de colorear y perfumar cada una de tus desdichas. De nada te servirán cuando ella —ávida, arrogante, burlona— cierre los caminos y te cerque con infalible celeridad. Puede que llegue sin aliento —es vieja y seca—, que su jadeo delate lo agotador de la incesante tarea que la ocupa desde siempre, pero no puedes albergar dudas sobre el desenlace.
Ese espléndido relato de Ángel Olgoso, titulado ‘La derrota’, forma parte de
Estigia, el tercero de los seis volúmenes temáticos que, editados por
Eolas Ediciones, reúnen un conjunto de setecientos relatos que ha venido escribiendo y publicando durante cuarenta y cinco años.
Suena en ese relato el eco de los perros que ladran en el inquietante aforismo de Kafka: “Todavía juegan los perros de caza en el patio, pero las piezas no se les escaparán por mucho que corran ahora por el bosque.”
Un aforismo kafkiano que es una alegoría de la muerte, el tema que recorre buena parte de la excepcional obra narrativa de Ángel Olgoso y que sirve para vertebrar este tercer volumen a través de un centenar de relatos en los que, entre Caronte y Virgilio, nos guía por la siniestra laguna que Patinir vio como nadie.
Relatos que abordan el tema de la muerte a través de muy diversos personajes y situaciones, desde muy distintas perspectivas y lo tratan literariamente con muy variados enfoques narrativos y registros estilísticos: entre lo físico y lo metafísico, entre el terror y la broma, entre lo satírico y lo simbólico, entre la ironía y el mito, entre el humor y la sorpresa.
Porque, como señala Ana María Shua en el prólogo que abre el volumen, “Olgoso nos hacer viajar en el tiempo, en el espacio, nos sumerge en la angustia de la transmigración, pero además nos pasea por las personas gramaticales. Todos los trucos son válidos si se trata de provocar el desasosiego del lector, juega con las posibilidades como un mago insondable al que siempre le queda un ardid más, listo para asombrar.
Olgoso no pretende encontrarle una definición única a la muerte. Porque en realidad no estamos hablando de la muerte sino de la vida y de la literatura, una de las mejores maneras de burlar a la muerte, de distraernos y olvidarnos por un breve lapso de nuestro destino.”
Como he escrito cada vez que he reseñado un libro suyo, Ángel Olgoso es un maestro en la difícil tarea de equilibrar fondo y forma, de fundir tensión narrativa y altura estilística, imaginación y experiencia, vida y literatura; un autor dotado de una inusual capacidad para contar esas historias de frontera entre la realidad y el sueño con densidad y exigencia verbal sin caer nunca en los peligros de la prosa poética, porque en sus relatos la prosa se pone al servicio de la construcción narrativa y se orienta a crear en el lector estados de ánimo que le permitan entrar en los universos literarios que propone sus deslumbrantes relatos.
Estos dos textos son no sólo un reflejo de la variedad de tonos con que Ángel Olgoso aborda el tema de la muerte que vertebra el contenido del libro. Son también una muestra representativa de la magnífica prosa con que elabora sus admirable obra narrativa:
EL ESPEJO
El barbero tijereteaba sin descanso. El barbero afilaba una y otra vez la navaja en el asentador. Clientes de toda laya acudían al local, abarrotándolo. El barbero manejaba las tijeras, el peine y la navaja con velocísimos movimientos tentaculares. Ser barbero precisa de unas cualidades extremas, formidables, exige la briosa celeridad del esquilador y el tacto sutil del pianista. Sin transición, el barbero despojaba a la nutrida clientela de sus largos mechones, de sus desparejas pelambres, señalizaba lindes en el blanco cuero cabelludo, se internaba en sus orejas y en sus fosas nasales, sonreía, pronunciaba las palabras justas, apreciaciones que sabía no serían respondidas, mientras los clientes miraban sin mirar el progreso de su corte en el espejo, coronillas, nucas, barbas cerradas, sotabarbas, patillas de distinta magnitud, luchanas, cabellos que planeaban incesantemente en el aire antes de caer formando ingrávidas montañas: el barbero nunca imaginó que el pelo de los cadáveres pudiera crecer con tanta rapidez bajo tierra.
DESIGNACIONES
Levantó una casa y a ese hecho lo llamó hogar. Se rodeó de prójimos y lo llamó familia. Tejió su tiempo con ausencias y lo llamó trabajo. Llenó su cabeza de proyectos incumplidos y lo llamó costumbre. Bebió el jugo negro de la envidia y lo llamó injusticia. Se sacudió sin miramientos a sus compañeros y lo llamó oportunidad. Mantuvo en suspenso sus afectos y lo llamó dedicación profesional. Se encastilló en los celos y lo llamó amor devoto. Sucumbió a las embestidas del resentimiento y lo llamó escrúpulos. Erigió murallas ante sus hijos y lo llamó defensa propia. Emborronó de vejaciones a su mujer y lo llamó desagravio. Consumió su vida como se calcina un monte y lo llamó dispendio. Se vistió con las galas de la locura y lo llamó soltar amarras. Descargó todos los cartuchos sobre los suyos y lo llamó la mejor de las salidas. Mojó sus dedos en aquella sangre y lo llamó condecoración. Precintó herméticamente el garaje y lo llamó penitencia. Se encerró en el coche encendido y lo llamó ataúd.