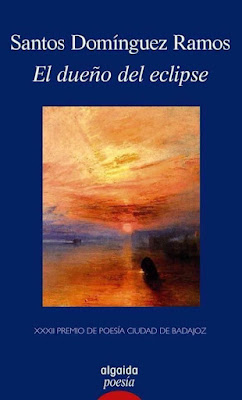En conversación con José Antonio Ramírez Lozano y José María Jurado.
Páginas
▼
31 mayo 2014
30 mayo 2014
El dueño del eclipse: una poética del limite
Este es el texto completo que Manuel Carrapiso utilizó como base de la conversación que mantuvimos en la presentación de mi libro El dueño del eclipse:
“Si los franceses se refieren a sus intelectuales influyentes como maîtres à penser, para mí Santos Domínguez es un maître à écrire. A Félix Grande (escritor que para Santos fue dueño y señor de la palabra poética y, tras su muerte, es ya el dueño del eclipse) lo retiró de su vocación por la guitarra flamenca ver, escuchar y sentir los picados imposibles, la técnica soberbia y el duende inimitable de Paco de Lucía; pues a mí, que solo tengo en mi haber un libro primerizo y sietemesino de poesía y otro libro viejo y nebuloso de aforismos, Santos me obliga, por honestidad, a retirarme a los apacibles aposentos de la lectura; apacibles pero harto exigentes, pues la poesía de Santos no se aviene con una lectura de picoteo, ni tampoco con una lectura del tirón; requiere una lectura parsimoniosa y sucesiva, como la del oleaje sobre un acantilado.
Coincido con Paca Aguirre (mujer de Félix Grande) cuando, con ocasión de la publicación de Luna y ciencia nocturna, exclamaba esta sincera admiración: “¡Válgame Dios, Santos, qué libros escribes!”. Ciertamente, Santos escribe libros de poesía, no escribe poemarios (palabra-almacén que nunca me gustó) ni menos aún florilegios de poemas. Hay en cada uno de sus proyectos poéticos, desde la balbuciente imaginación vicaria con que acompasará sus largas caminatas diarias (pues no otra explicación le encuentro al magistral ritmo de sus versos) hasta la obra impresa (pulcramente impresa, pues la estética es un imperativo irrenunciable en Santos), hay en todos sus libros, decía, voluntad de cierre, de clausura, de extenuación expresiva.
No sé si Santos pule o no mucho sus versos; parece que algo de orfebre de la palabra sí hay en él o, mejor que de orfebre, de alquimista, pues no busca el manierismo sino el conocimiento). Pero al leer sus versos parece obligado exigir el máximo respeto al dictum juanramoniano: no le toques ya más, que así es la rosa.
Desde La orilla del invierno los libros de Santos son, según confesión propia en los envíos, itinerarios de experiencias, una geografía humana donde la palabra poética humaniza el paisaje tanto exterior como interior:
“Un hombre es el paisaje de las ciudades que ama” (Cuaderno de Abul Qasim).
“No miras ya el paisaje: eres tú ese paisaje” (La flor de las cenizas).
“Cuando entras en el bosque, como ahora en este libro,
te llaman los paisajes de los cuentos de invierno
y ves en esa llama la luz que tú no tienes,
el indicio de todo lo que te es necesario
y en su sintaxis limpia, el orden de las cosas” (En un bosque extranjero)
“Bajo la piedra breve, bajo la luz de vidrio,
en el paisaje doble donde se incendia el agua,
la rosa inmóvil que no roza el viento” (El dueño del eclipse).
Yo me acercaré a la poesía de Santos, por formación y por respeto, con una mirada filosófica (eso sí, una mirada presocrática) porque es la mirada que tengo más a mano y porque creo también que es la que mejor conviene a los “signos descifrables del vuelo de las aves” con que se inicia El dueño del eclipse, a esa “cifra de la luz y música del sueño” a la que se refiere el poema Llave de sombra.
Desde esta personal perspectiva filosófica encuentro que en la poesía de Santos hay una voluntad, de raigambre platónica, de articular la unidad desde la diversidad. En las Enéadas de Plotino, lo múltiple resulta de la emanación de lo Uno, pero aquello Uno es innombrable, inaprehensible. Lo místico, dijo Wittgenstein en el Tractatus, está allende los límites del lenguaje. “Las palabras saben de nosotros lo que nosotros ignoramos de ellas”. Esta afirmación de René Char, pórtico de El dueño del eclipse, resulta toda una declaración de principios por parte de Santos. Si lo Uno es trascendente, a su vez, lo Uno, como el horizonte, es una pasión irrefrenable y un destino inaccesible. Santos lo confiesa en el poema Una canción extranjera, en Luna y ciencia nocturna; confiesa que va
“como un pájaro en vuelo (...)
“como un pájaro en vuelo (...)
que arde ciego en el aire, en círculos de sombra
antes de que la cera se funda en alta luz,
en memoria del fuego
y vuelvan a la tierra
las alas derretidas del poema.”
La palabra está siempre sujeta al tiempo, aunque la palabra poética puede asomarse a los límites abisales y logra atisbar algo de ese otro lado de la orilla del tiempo:
“La lengua ... es un ala que vuela
y remonta en lo oscuro de su oscura emergencia,
más allá de las nubes y triunfa sobre el tiempo.” (El dueño del eclipse)
A mi juicio, la poesía de Santos (un hombre que mira y escribe a tientas, ha dicho de sí) representa una poética del límite. Me sirvo para este título de la filosofía del límite de Eugenio Trías. Lo propongo como título para una posible investigación sobre la poseía de Santos Domínguez por parte de algún filólogo amante de la literatura ( que no todos lo son), porque corpus hay para ello; además hay tema y rema. Como prueba testifical de esta poética del límite valga la insistencia de Santos en el campo semántico de lo limítrofe, ya sea en los títulos, como su primer libro, Pórtico de la memoria, al que sigue La orilla del invierno, ya sea en el título de algunos poemas, Memoria de los límites (En un bosque extranjero), Fin de viaje o Postrimerías (Las provincias del frío), Canto de frontera o En el filo (Nueve de lunas), Teoría del horizonte (Luna y ciencia nocturna), En la orilla del tiempo (El dueño del eclipse), ya sea en el léxico que más abunda en su tesaurus poético y a través del cual persuena esa bellísima y grave voz propia que lo distingue entre los mejores poetas actuales.
Permitidme que espigue en sus libros y yuxtaponga versos bellos y sublimes (Kant hizo el distingo), a modo de postal veneciana, sobre esta poética del límite:
el arrabal: viajas al arrabal de los recuerdos, los arrabales de escarcha de la muerte; sobre los arrabales, la lepra de los muros y las torres del sueño; por las últimas márgenes de esta existencia muda, voy a los arrabales turbios de la ciudad.
muros: muros en lo profundo de una noche extranjera. ¿Dónde encontrar palabras que levanten un muro contra el tiempo y sus inundaciones?
límites: límites orientales, los límites del día perfilan la frontera del mundo,
la frontera del barro y de las sílabas, la turbia frontera que no viene en los mapas;
torre: ya no viene nadie a esta torre sin sueño; como esa torre tú, como esa torre.
las almenas frágiles de los días; cima de ausencias, cima secreta y apical de la tarde, la cima del monte azul de la nostalgia, cima fugaz de espuma de las olas,
horizonte curvo de la tarde, horizonte púrpura de alfil y apocalipsis,
el acantilado alto de las estrellas, bajo el acantilado la noche es una grieta vertical;
cúpulas de oro, por las cúpulas frías del desierto de un sueño. Como reyes leprosos se retiran las horas al lugar sin destello de las cúpulas frías.
cúpulas de oro, por las cúpulas frías del desierto de un sueño. Como reyes leprosos se retiran las horas al lugar sin destello de las cúpulas frías.
Costa: desde esta costa el mundo anuncia un cabotaje,
el silencio morado de la costa sin bruma del recuerdo,
el confín sonoro de la tarde, el confín amargo de la memoria.
Orilla: Eso somos nosotros, la orilla del mar, la orilla de bajeles varados,
la orilla sin contornos; veo llegar la muerte por esta leve orilla de hielo y primavera, todos somos viajeros que transitan de la orilla del sueño a una orilla sin nadie,
en una orilla tú, que vienes de los ríos vegetales del fuego.
En la otra orilla yo, cercado... por el eclipse opaco de la luz en la sangre.
La poética del límite la expresa Santos de modo mucho más directo en estos versos:
“Todo es límite aquí, en la hora de la luz,
donde vuelan las aves, entre el cielo y el mar.
Todo es límite ahora entre el fuego y la tierra.
Los límites del sueño son de cristal
y llegan por el desierto frío de un corazón de nieve
al vértice de hielo de esta noche callada”
(Nueve de lunas).
En el imaginario poético de Santos,
“Un azul imposible, de sueño o de alquimista,
dibuja la frontera que separa
el mundo de los vivos del reino de los muertos”.
(Teoría del horizonte, en Luna y ciencia nocturna)
“¿Dónde el límite está entre el cuadro y la vida?” (se pregunta en el poema Hopper de El dueño del eclipse); son “los límites del agua donde naufraga el tiempo,
la noche fronteriza de la noche” (El dueño del eclipse).
Este poema-mosaico que he configurado con teselas espigadas de entre todos sus libros es una prueba palmaria de que el marbete poesía del límite le conviene a la obra de Santos, aunque su poesía no necesite marbetes, como tampoco necesita Santos, según reza en la contraportada de El dueño del eclipse, de premios ni de reseñas para ser grandísimo. Hombre, los premios no le hacen grande porque son los buenos escritores como él quienes engrandecen los premios; pero los premios en poesía sí se necesitan (tanto o más que en el cine) y quien los denuesta es seguramente porque nunca los recibe creyendo que los merece.
Vuelvo a las fluencias filosóficas que advierto en Santos, al Nietzsche que resuena en la noche que, con la inminencia azul de los vestigios, se hace cargo del viajero y su sombra (en Mina de sombra, de El dueño del eclipse). Como Heráclito de Éfeso, “Así escribe el que habita en lo oscuro, el que a tientas/ va cubriendo de imágenes un mundo que no es suyo,/un mundo que no entiende” (En un bosque extranjero).
Así escribe uno de la estirpe de Tiresias, bajo la luna en sombra de noviembre, sobre el misterio vedado a la razón, sobre la noche indescifrable. Lo inefable, y vuelvo aquí otra vez a Wittgenstein, queda justo al otro lado de los límites del lenguaje. José Ángel Valente decía que la poesía arranca precisamente allí donde el decir se vuelve imposible. Jaime Siles, en su Conversación con Wittgenstein, escribía:
¿Qué es lo expresado?
Esto: lo inexpresable.
Porque lo inexpresable es lo único
que nosotros podemos expresar.
Lo demás, como sabe muy bien,
solo es lenguaje.
Platón sostiene en el Fedro que la escritura es un antídoto contra el olvido. Santos lo suscribe en varios poemas de El dueño del eclipse: la lengua
“recorre las comarcas remotas del recuerdo” (En la orilla del tiempo).
“En la retina quieta del que mira
persiste la estrategia secreta del pasado” (Hopper).
“No es el ojo el que mira. Es la memoria
quien mira en el color cansado del otoño” (Pez de sombra).
Y el libro termina con este magistral poema-epítome, La rosa inmóvil:
“Arde el bosque del tiempo,
pero no se consumen las hojas de los árboles:
duran en la memoria, verdes o amarillentas,
y flotan en el agua transparente,
insumergibles, vivas”.
Con estas credenciales, a buen seguro que Platón no hubiera expulsado a Santos de su República, como sí hizo con los poetas falseadores e imitativos. Además de tener voz propia, y grave, Santos conquista un territorio propio para su poesía. Igual que narradores como García Márquez, Muñoz Molina o Mateo Díez han creado territorios míticos como Macondo, Mágina o Celama, también Santos siente la necesidad de crear un territorio en el que desplegar su mirada poética. Ese territorio tiene mucho de circunstancia vital y se materializa en una topografía de islas y bosques: islas interiores, islas orientales, islas de la memoria, islas en bajamar, islas extrañas, isla azul en la nieve; bosque de pinos, bosque de olores fríos, bosques de penumbras y acechos, un bosque extranjero y oscuro.
Y en estas islas, en estos bosques, llueve; casi siempre llueve.
La lluvia es otro leitmotiv de Santos.
En Las provincias del frío, pone la lluvia sus largos dedos verdes.
En La flor de las cenizas, una lluvia lentísima ahora cae sobre el mundo
como crece la noche silenciosa en tu oído.
En Nueve de lunas, llueve con lentitud azul,
como llovía en las mañanas bíblicas de eclipses y venganzas.
En El dueño del eclipse hay lluvia y salitre en la orilla del tiempo,
lluvias rituales que empapan la memoria con lenta luz de sueños,
lluvia en Agrigento, un ángel de lluvia del Mar de los Sargazos,
llueve en el pequeño confín del corazón,
igual que la luciérnaga bajo la lluvia apaga sus arterias de humo.
La lluvia agrieta el tiempo.
¿Por qué llueve tanto en la ínsula y los bosques de Santos?
Él mismo dice de sí en Las provincias del frío:
“Soy un hombre que mira a través de la lluvia”.
¿Qué es lo que el poeta ve al trasluz de la lluvia?
En Las sílabas del tiempo encontramos la clave:
Si sueñas con los muertos es que vienen las lluvias, le decía a Santos su padre.
En Para explicar la nieve vienen las lluvias y con ellas regresa la abuela ausente desde su nada blanca para dejar triste a Santos en el último día del año.
En un bosque extranjero abre con una cita de Pablo Neruda:
“En donde se confunden la lluvia y los ausentes”.
En El agua de los mapas, Un rostro sucesivo toma un verso de José Emilio Pacheco: “Y cada vez que inicias un poema convocas a los muertos”.
La poesía es presagio de lluvias. En El reino de los hielos, de Para explicar la nieve, al poeta le espera un día de París con aguacero,
un jueves con Vallejo y niebla desolada.
Y cabe presentir que todas estas lluvias no son otra cosa que la antesala del eclipse. Arquitecto de escombros, de Para explicar la nieve, es la prueba de lo que digo:
“Hay una luz de eclipse sobre el mundo,
la imprecisa torpeza con que nos hiere incierto
el arquero del tiempo,
esa inhábil ceguera de arquitecto de escombros
que tiene la memoria”.
Cae la lluvia sobre la lluvia y el cae el sueño sobre el sueño.
En casi todos los poemas de El dueño del eclipse hay referencias al sueño. Un sueño que, para Santos, no puede por menos que ser azul, color que en su poesía rebasa las connotaciones modernistas para convertirse en un signo proteico.
La mirada azul de los claros de luna.Los cipreses azules de las islas nocturnas.
Una lenta verdad azul que ya no pesa. El insomnio azul donde flota la noche.
La tristeza azul con que te mira el mar;
azules conmovidos por la emoción del pájaro que llegaba del frío.
Un azul con el que la edición de Algaida viste de gala la poesía de Santos
Un sueño azul; un azul picassiano; un sueño que también dibuja este bestiario:
el pájaro de nieve del recuerdo,
el pez negro del tiempo que huye a una orilla de sombras,
peces de ojos redondos,
perros que adivinan la muerte tras la niebla,
perros que siguen en Nínive nuestro rastro de sangre,
el perro oracular que protege la casa y conduce al que sueña al reino de los muertos;
las tres gotas de sangre de una alondra de nieve,
grullas, gatos egipcios, cetáceos sigilosos,
todo un mar de alacranes,
un rumor espiral de serpientes...
El sueño, siempre el sueño.
En La calle del aire la bajamar del tiempo desemboca en el túnel del sueño.
Este poema lo cantan Pablo Guerrero y Olga Román;
una canción bellísima donde la letra de Santos se funde
con el tono salmodial de la música, como un mantra.
Pero la pregunta radical es esta:
¿Y en donde está el que sueña?, pregunta el poema Mañana cenarás en Siracusa. Santos evoca aquí el gran tema barroco del sueño. Y no se trata solo de un problema de solipsismo o conflicto de identidades, como en el borgiano relato de Chuang-Tzu y la mariposa que lo sueña. Es algo más profundo.
En el poema que cito, el poeta viaja
“A la casa del sueño,
a un sueño donde era no solo el personaje, también el escenario.”
En el sueño aparece un eclipse (Santos no da pistas astronómicas, pero se me antoja que se trata de un eclipse de Luna).
La única victoria posible ante el eclipse es no contemplarlo pasivo sino adueñarnos de él mediante la palabra en una suerte de meditatio mortis.
Poemas como Mañana cenarás en Siracusa, Ayer no te vi en Babilonia y Las grullas de Huating son una prueba de estoicismo, serenidad y coraje ante la muerte presentida o ante la memoria preterida, a la que no nos resignamos, sino que la signamos.
Ada sin ardor, de Las provincias del frío, terminaba así:
“Seguimos escribiendo, bajo un cielo de nieve,
en este duro oficio de aprender a morir,
con la decolorada tinta del desconsuelo,
cartas apasionadas que no recoge nadie
a un buzón cancelado en el sur de Crimea.”
En La flor de las cenizas Santos expresa la fuerza redentora de la poesía de este modo:
“Y buscas un puñado de palabras
que levanten sus torres de arena sobre el agua
o antorchas para un bosque sonoro de instrumentos
que den a tu dolor vocabulario.”
Si, como cree Santos, las palabras son las que verdaderamente saben de nosotros (hay aquí un eco de Foucault: no hablamos, es el lenguaje quien nos habla), si no somos otra cosa que lo que hemos sido (El agua de los mapas), entonces la memoria está tejida de lenguaje y es una rosa efímera, una rosa fugitiva de viendo y de ceniza, pero que logra trascender, por asunción, la finitud radical de lo humano.
La rosa es otra de las claves simbólicas en la poesía de Santos. Para entender en toda su magnitud su potencia metafórica invito a sus lectores a releer en paralelo poemas como La rosa inmóvil, en El dueño del eclipse; el final de Persistencia de un sueño, de En un bosque extranjero; el inicio y el final de El humo de las rosas, en Las provincias del frío y Rosa de la memoria, en La flor de las cenizas.
La memoria es el depósito poético de Santos, un poeta que escribe hacia dentro y hacia atrás. Doble luna de nieve, en El dueño del eclipse, comienza con un verso memorable: “El tiempo va delante de nosotros”. Un verso tan rotundo y profundo como este le devuelve toda la legitimidad a la Metafísica arrumbada por la miope razón ilustrada, cientificista y presentista. Y esa memoria de la que habla Santos es una memoria honda, más que extensa; hecha de espacio, más que de tiempo. El recuerdo no es tiempo: el recuerdo es espacio, sentencia en Mina de sombra.
La poesía me parece la más fecunda síntesis de unidad, verdad, bondad y belleza que puede alcanzar la inteligencia humana. Unum, verum, bonum y pluchrum; estos son los trascendentales del ente para escolásticos como Tomás de Aquino.
Y aunque a Santos pudiera disgustarle esta comparación, nada tomista él y nada merengue, no me cabe duda de que el propósito final de su poesía se aviene bien con el traje talar de los dominicos: poner negro sobre blanco.
El dueño del eclipse aspira a poner sombra en la luz para que no nos cieguen el fulgor ni el relámpago y convenir que del viajero y su sombra no se puede hacer cargo más que la noche.”
Manuel Carrapiso, mayo 2014
29 mayo 2014
28 mayo 2014
27 mayo 2014
26 mayo 2014
La Feria del Libro de Madrid en la Revista Encuentros de Lecturas
Desde hoy y a lo largo de esta semana, la Revista Encuentros de Lecturas publica cinco especiales sobre la Feria del Libro de Madrid.
25 mayo 2014
Sibila de Cumas
Sibila de Cumas
APRIL is the
cruellest month, breeding
Lilacs out of the
dead land, mixing
Memory and desire,
stirring
Dull roots with
spring rain.
t. s. eliot
t. s. eliot
La primavera no es una estación cruel.
Cruel es exhalar ademanes vacíos
mientras llueve,
sombrear los cantos del deseo
con los golpes ácidos del olvido,
y resignarse.
Pero hemos de vivir nueve vidas
como la Sibila de Cumas,
nueve vidas con sus ciento diez años
para creerlo.
Mientras tanto, la primavera envía
con necia displicencia sus mensajeros,
allá por febrero
los pétalos que dudan
entre aguardar o blanquear el almendro
y nos exigen una tenue alegría
brutal si acaso
porque nos envuelve
ilegítimamente
de esperanza.
Es uno de los poemas de Clepsidra de invierno, el primer libro de Antonia Huerta Sánchez (Almansa, 1973). Lo publica Torremozas y es, desde su título general al de las tres partes que lo forman, una sostenida meditación sobre el tiempo y la memoria, sobre esos años como alas que evocó Seferis, sobre el olvido que devora y del que solo nos salva la palabra.
24 mayo 2014
Chueca según Miguel Navia
Son tres de las magníficas ilustraciones que Miguel Navia ha recogido en Chueca, un espléndido álbum gráfico que recorre un barrio lleno de contrastes. Lo edita Reino de Cordelia presentado por un prólogo de Óscar Esquivias.
Por eso, ninguna forma de expresión más adecuada que los dibujos con tinta china, que con su juego de blancos y negros reflejan el universo plural de este barrio céntrico de Madrid, un cruce de caminos en el que confluyen lo antiguo y lo moderno, lo castizo y la posmodernidad, el cocido madrileño y la cocina de diseño.
Centro de un laberinto urbano, social y cultural donde se cruzan la diversidad de las razas y las costumbres, el pasado y el presente, el centro y el margen, en el paisaje urbano de Chueca, entre las fachadas exteriores, las calles y los espacios interiores, conviven los solitarios y los grupos. Porque ese barrio madrileño que tiene como límites las calles Fuencarral y Barquillo y su eje en Hortaleza es un lugar donde late la vida en toda esa complejidad heterogénea que ha dibujado Miguel Navia en este libro que refleja -escribe Óscar Esquivias para cerrar su prólogo- “a todos los figurantes de esta gran película atolondrada, castiza y moderna que se titula Chueca”.
23 mayo 2014
22 mayo 2014
Morante de la Puebla. Tratado de armonía
Hace casi exactamente seis años, el 24 de mayo de 2008, se celebraba aquí mismo una faena de Morante bajo la lluvia de Madrid. Se titulaba aquella entrada con fotografía de Paloma Aguilar Tratado de armonía y decía esto:
El que ha dibujado esta tarde Morante en Las Ventas bajo el diluvio. La música callada de Mozart por bulerías. Una fecha para que El lector de almanaques la anote en su página con tinta indeleble. De verde hoja y oro, como el vestido del torero.
Aquella entrada llevaba este envío: Para José María Jurado, que habrá salido de la plaza toreando bajo la lluvia.
El buen aficionado y mejor escritor que es José María Jurado recordó esa expresión en su magnífico Plaza de Toros: Pétalos de Morante bajo el cielo de abril, tratado de armonía.
Me gusta saber que esas palabras -que estaban aquella tarde en el aire mojado de la plaza, porque el arte siempre es transitivo- se han convertido finalmente en el subtítulo descriptivo del espectacular libro que Andrés Lorrio y Lorenzo Clemente publican en La Esfera de los Libros y que se presenta hoy a las doce y media en Las Ventas.
Morante de la Puebla. Tratado de armonía reúne más de doscientas fotografías de Andrés Lorrio y textos de Lorenzo Clemente en un volumen que abre el prólogo -Salve, Morante- de José María Jurado, de prosa tan acompasada y brillante como el toreo de Morante. Así comienza, como un templado paseíllo en la Maestranza:
Este no es solo un libro bello. Es un libro sobre la belleza. Una belleza antigua que hunde sus raíces milenarias en los lentos atardeceres del Guadalquivir, cuando el sol se retira como un muletazo arrastrado y una bandada de flamencos rosas cincela en el horizonte la cadencia flamígera de una verónica. Cuando un muchacho sueña junto al río con templar la embestida de los legendarios toros del Jardín de las Hespérides y pasan invisibles, frente a él, los viejos galeones del Caribe, preñados del oro perfecto del barroco. Una belleza convulsa, donde se estremece el tronco de bronce de las siete tribus y las hijas de Tartessos bailan por bulerías la danza del fuego fatuo.
21 mayo 2014
20 mayo 2014
19 mayo 2014
Larkin
Trabajo todo el día y por las noches me emborracho.
Me despierto a las cuatro en una oscuridad callada y miro.
Los bordes de las cortinas no tardarán en iluminarse.
Hasta entonces veo lo que siempre ha estado ahí:
la muerte infatigable, ahora un día entero más cerca,
que borra todo pensamiento excepto
cómo y dónde y cuándo moriré.
/.../
Lentamente se hace de día, y la habitación cobra forma.
Es evidente como un guardarropa, lo que sabemos,
lo que hemos sabido siempre, sabemos que no podemos escapar,
pero no lo aceptamos. Algo tendrá que desaparecer.
Mientras tanto los teléfonos se agazapan, dispuestos a sonar
en oficinas cerradas, y todo este mundo indiferente,.
Intrincado y de alquiler comienza a despertar.
El cielo es blanco como arcilla, sin sol.
Hay trabajo que hacer.
Los carteros, como los médicos, van de casa en casa.
Esas dos estrofas abren y cierran Albada, una de las composiciones más memorables de Philip Larkin (1922-1985), una de las voces imprescindibles de la poesía inglesa en la segunda mitad del siglo XX.
Albada no formó parte de ninguno de los libros de Larkin, se publicó en el suplemento literario de The Times el 23 de Diciembre de 1977 y fue incluido póstumamente en los Collected Poems que se editaron en 1988.
La versión que reproducimos parcialmente es de Damián Alou y acaba de aparecer en Lumen en una magnífica edición de la Poesía reunida de Larkin.
Una edición bilingüe que reúne por primera vez en español los tres libros fundamentales del autor (Engaños, Las bodas de Pentecostés y Ventanas altas) en versiones de Damián Alou y Marcelo Cohen, además de algunos poemas últimos y dispersos como esa Albada.
18 mayo 2014
Pablo Guerrero. Sin ruido de palabras
POCO DESPUÉS
He comprendido la lengua de los pájaros,
el momento feliz de un cascabel de plata,
los nidos de la luz, las madejas de sogas,
los latidos perennes de la voz y del bálsamo.
El antes sucesivo que a ratos me responde.
Poco después,
cruzo la entrada de un niño deslumbrado
que esconde la navaja de los días de lluvia
y sostiene una aldea que arde cerca de aquí.
17 mayo 2014
Félix, me hubiera gustado que escucharas este disco
Esa es la escueta y emocionada dedicatoria que Paco de Lucía puso a última hora al frente de Canción Andaluza, su último disco, lleno de compás y duende y luz gaditana de infancia.
Pinchando en la imagen se pueden oír las ocho canciones -de María de la O a La chiquita Piconera, pasando por Ojos verdes, Romance de valentía o Quiroga por bulerías- de este inesperado póstumo. ¡Quién nos lo iba a decir aquel 31 de enero en Tomelloso junto a la corona de rosas que había mandado desde México!
15 mayo 2014
14 mayo 2014
Jabès. El libro de la hospitalidad
Me di cuenta, un día, de que algo me importaba por encima de todas las
cosas: ¿cómo definirme como extranjero?
Y este fue el objeto del libro que titulé: Un extranjero con, bajo el brazo, un libro de pequeño formato.
Me di cuenta, después, de que, en su vulnerabilidad, el extranjero sólo podía contar con la hospitalidad que le brindase el prójimo. Igual que las palabras se benefician de la hospitalidad de la página en blanco y el pájaro, de la hospitalidad, incondicional, del cielo.
Y este es el objeto de este libro.
Pero ¿qué es la hospitalidad?
A delimitar ese concepto, tan complementario de la idea de extranjería
que recorre gran parte de su obra y su poética del exilio,, dedicó Edmond Jabès los textos de El libro de la hospitalidad, un volumen breve, intenso y póstumo que publica Trotta en su colección Minima con una delicada traducción de Sarah Martín,
que ha sabido transmitir no solo el tono inconfundible del poeta, sino la sutileza
y los matices de sus palabras moribundas y resistentes, como señala en la presentación
que ha escrito para presentar en español este Libro de la hospitalidad, que
Jabès escribió con la "lucidez del final –escribe la traductora- que atesora,
intacto, el secreto."
-¿Tienes el poder de prolongar la vida? –preguntaba un sabio a
otro sabio.
- Tengo el poder de prolongar la esperanza –le respondió este.
- Tengo el poder de prolongar la esperanza –le respondió este.
La total disponibilidad desemboca en la hospitalidad.
13 mayo 2014
José Tato sobre El dueño del eclipse
Dejo aquí, con mi agradecimiento y el orgullo de quien ha tenido un alumno tan aventajado como José Tato González, el texto que leyó en la presentación de El dueño del eclipse en Badajoz el viernes 9 de mayo.
Un texto que aporta las claves fundamentales de lectura del libro y da muestra además de una asombrosa perspicacia para rastrear las fuentes indirectas y casi secretas de algunos de sus textos, como por ejemplo que sea Pascal Quignard quien está detrás de un poema sobre sobre La Tour:
"Félix Grande dijo que Santos Domínguez es "una de las voces más importantes y más auténticas de su generación, en quien se combinan prodigiosamente los dos principales ingredientes poéticos: la exactitud y el misterio" Y es una precisa manera de delimitar toda la obra de Santos, pero, sobre todo, el libro que hoy presentamos.
Exactitud y misterio, qué magnifica definición, porque no es otra la labor poética de Santos Domínguez: una búsqueda insaciable de la palabra exacta, aquella capaz de iluminar las verdades ocultas entre los pliegues de la realidad, y vedadas, por tanto, a la razón y a la inteligencia. Y, al mismo tiempo, esa iluminación, esa contemplación casi mística de la realidad, nos llega a los lectores rodeada de misterio, ya que el poeta nos enfrenta a lo inefable, a algo que está ahí, que todos intuimos, pero que somos incapaces de ver, incapaces de aprehender con palabras, porque, —lo encontramos en el primer verso de este libro—, La lengua es la que mira.
Y nosotros, ciegos, pues no conocemos las palabras que traducen las sombras, necesitamos la palabra poética que no sólo mira, sino que ve y misteriosamente nos ilumina con exactitud. No hablo de entender los poemas, la poesía no consiste en entender, sino en intuir lo que nos rodea, lo que no explican la ciencia ni los periódicos. Decía el poeta Claudio Rodríguez que "la voz, la palabra humana, va excavando un cauce que puede, a veces, llegar hasta el oráculo del sueño o a la creación del ritmo de las cosas, o de la intimidad más inefable". La voz de Santos Domínguez ha excavado en este libro hasta llegar a lo más hondo, a lo que más se teme. Nosotros sólo podemos considerarnos unos privilegiados por acompañarle en semejante viaje.
Toda la poesía de Santos Domínguez, por otra parte, está trufada de referencias culturales. Pintores de distintas épocas, —aunque con clara predilección por los barrocos—, referencias históricas y geográficas, y, cómo no, escritores o personajes literarios que aparecen en sus poemas, bien sea formando parte de ellos o delimitándolos con una cita. A pesar de que su obra no es estrictamente culturalista, si es verdad que se sirve con acierto de alguno de los hallazgos de esta corriente poética que tanta discusión despertó hace ya algunos años.
El poeta Guillermo Carnero, en un artículo curiosamente escrito para una lectura organizada por la Asociación de Escritores Extremeños en 1999, reflexiona sobre el culturalismo y la experiencia, dos elementos, en principio, contradictorios, y dice:
Existen dos grandes ámbitos de experiencia. El primero lo forman los acontecimientos de la vida cotidiana; son materia poética si afectan a la sensibilidad. Lo son también, en el mismo caso, los que pertenecen a la experiencia de segundo grado o cultural, la que procede de la Literatura, la Historia o las Artes. Esas dos experiencias —la cotidiana y la cultural— aparecen natural y espontáneamente entrelazadas en el funcionamiento real del pensamiento y en la generación, exploración y formulación de la emoción —de una persona culta, por supuesto.
Los que amamos la literatura sabemos que nuestra experiencia no sólo la sustenta la vida cotidiana, sino que las lecturas también se encargan de dotar de significado a cada una de nuestras vivencias. Tan reales —o tan ficticias— son las unas como las otras y no podemos dejar de sentir el vértigo de estar dentro de un enorme palimpsesto, de ser partes de un texto escrito sobre otro texto sobre otro texto sobre otro texto.
Santos Domínguez ya adelantaba toda esta reflexión en su memorable libro, publicado en 2006, En un bosque extranjero. El último poema de dicho libro se titula, precisamente, Palimpsesto y en él encontramos muchas imágenes que retornan —como si el tiempo fuera circular, ¿acaso no lo es?— al libro que hoy presentamos. Aquel poema arrancaba con estos versos:
Aquí aparecen todos con su indeleble huella,
en el libro de lluvia que empapa la memoria.
Aquí dejó su marca de agua precaria y breve
el que temió la noche y el que temió a los astros de la noche.
Aquí brilló un momento
la rueda milenaria y el camino
de lentos pedernales con campanas y chispas
que llaman a una infancia cereal y tostada.
Aquí habita el indigno, el de la sangre exigua,
aquí están el cobarde y el miedo del cobarde,
el cuchillo impreciso y el aún más borroso contorno de la fiebre.
Como decía, muchas de estas imágenes reaparecen en el libro que hoy mostramos, El dueño del eclipse, XXXII Premio de Poesía Ciudad de Badajoz. Un volumen que se abre con un poema como pórtico —nunca mejor empleado el término, pues estamos ante las puertas de un templo, un templo de palabras, pero templo al fin—. En este poema inaugural, titulado En la orilla del tiempo, se adelantan gran parte de los símbolos e imágenes que encontraremos en el resto del poemario —el caos, las sombras, las comarcas remotas del recuerdo, el vuelo de las aves, la escarcha, lo oscuro, el tiempo indeterminado, los peces, el invierno, los sueños, la lluvia, la noche, los lentos pedernales, las campanas y la fiebre aparecerán una y otra vez, sobre todo, en la segunda sección, cuando la vorágine nos sumerge entre las llamas de las aguas encendidas—.
Ya en este primer poema podemos leer que la lengua pone en orden el mundo /y traduce las sombras. Y nos topamos, por primera vez, con la muerte:
La lengua es la que ve la impalpable presencia
que siembra la semilla de la muerte
Después de este primer poema, nos encontramos con dos grandes apartados casi simétricos. El primero de ellos, titulado En la ciudad del sueño, consta de dieciséis poemas. El segundo, titulado Canción de nieve y noche, de diecinueve. Sin embargo, ya en un primer acercamiento, podemos observar que, sobre todo en la segunda parte, —como nos muestra su título—, estamos ante un solo e inmenso poema fragmentado.
La primera sección es la que contiene más referencias culturales explícitas —Siracusa, Babilonia, Perceval, Agrigento, Georges De la Tour, Hopper, Zurbarán—. Todas ellas relacionadas de una manera u otra con los augurios de muerte y con los sueños. Pues siempre "se creyó en la existencia de sueños premonitorios, en una verdadera adivinación por medio del sueño, sea de hechos generales y lejanos, o de hechos concretos e inmediatos".
Así, en el primero de los poemas, se nos narra un sueño de Amilcar Barca contado por Ciceró. Este sueño, como otros muchos, está contenido en el libro El mundo bajo los párpados (Atalanta, 2011) de Jacobo Siruela. Quizá por eso la dedicatoria del poema: Para Inka Martí y Jacabo Siruela, por compartir sus sueños:
Mañana cenarás en Siracusa,
oirás en ese sueño.
Pero no sabrás dónde, si en cárcel o palacio,
si acompañado o solo.
Del mismo modo, el segundo de los poemas parte de una frase en escritura cuneiforme hallada en una tabla de arcilla en el 3000 antes de Cristo, Ayer no te vi en Babilonia, y la une a una anécdota sobre Alejandro Magno y el anuncio de su muerte por parte de alguien a punto de morir en una pira.
Miles de años después, otra lengua diría
—y era una voz de sombra—: Te veré en Babilonia.
Era una voz de sombra que anunciaba la muerte
y la pira encendida para un héroe sin tiempo.
En estos dos poemas encontramos una de las claves del poemario: la cercanía entre el mundo de los sueños y el mundo de los muertos. La difusa frontera entre los vivos y los muertos. "La mitología griega hacía a la muerte hija de la noche y hermana del sueño", explicaba Juan Eduardo Cirlot en su Diccionario de símbolos.
Y en el poemario encontraremos muchas referencias a la noche y al sueño —basta fijarse en los títulos de las dos secciones y en otras palabras dentro de la misma isotopía diseminadas por todo el libro: oscuro, sombra, oculto, hondo, pozos, reino de los muertos, voz de sombra, animal de sombra, escarcha, pedernales, luna de nieve, frío ...
A partir de entonces comenzamos poco a poco a atravesar la frontera, a descender con Santos Domínguez a algo que si no es el infierno, se le parece bastante. Entendiendo infierno como una forma de subvida, (como la vida larvada de los muertos en el seno de la tierra). Entonces, allí, aparece Perceval, el caballero de la mesa redonda, el que viaja en busca del Santo Grial, el que se encuentra con el Rey Pescador y el palimpsesto, inevitablemente, surge de nuevo. Un libro escrito sobre otro libro sobre otro libro. La Tierra Baldía, el extraordinario y alucinado poema de T.S. Eliot se nos presenta como hermano de El dueño del eclipse.
Las semejanzas entre la obra maestra de Eliot y El dueño del eclipse son notables —más cuando en el primer poema de la segunda parte encontramos a Tiresias, el adivino ciego, pieza fundamental en La Tierra Baldía—, aunque también son notables las diferencias. Santos Domínguez, por ejemplo, no renuncia a sus alejandrinos poderosos para llevarnos hasta esa luz antigua que contiene el pasado, / una luz misteriosa que precede al futuro como si fuéramos uno de los personajes que pintó Georges de la Tour "divididos entre la noche desde la que se elevan y el resplandor que parcialmente los ilumina", como escribió Pascal Quignard. Tampoco renuncia Santos a la creación de imágenes sublimes, algunas de ellas con ese misterioso tono irracional que las hace bellísimas, como por ejemplo:
Un anillo de hogueras delimita la isla
con un cerco de luz alta y redonda
sobre el agua nocturna.
o, también,
Flota la piedra insomne en el agua parada
y su raíz de sombra se hunde negra en el tiempo
sin fondo de sus llagas,
en la respiración azul del aire bajo el hielo.
Y si la primera sección del libro es el inicio del viaje, la segunda sección, Canción de nieve y noche, es la llegada a puerto. Un puerto oscuro, indescifrable, en sombra, con luna, pero en llamas. Estamos ya en otro mundo, un mundo onírico:
Contra su fondo negro,
recorre el horizonte sin recuerdos una sombra vacía,
un cuerpo solitario en la nevada.
La alucinación provocada al contemplar lo indecible, —la doble luna de nieve, la lluvia metálica, los liqúenes del trueno, la música que arde—, nos llega enfebrecida a los lectores, e, incapaces de asimilar tanta belleza, nos vemos obligados a volver a leer los poemas para cerciorarnos de que aquella realidad revelada forma parte de una nueva cosmogonía.
También su corazón se acelera flotando
en lo oscuro, en lo hondo, en lo que más se teme,
en las islas extrañas
con brújulas que laten mientras buscan el norte.
Para terminar, me gustaría decir que no estoy muy seguro de haber sabido expresar todo lo que este libro propone, aunque espero que sí el inmenso placer que me ha proporcionado en los sucesivos asedios y el que me proporcionará en el futuro, pues es un poemario de largo recorrido y de muchas e inspiradoras lecturas.
Y me gustaría también destacar la prodigiosa mano que posee Santos Domínguez para poner nombre a sus libros. El dueño del eclipse está a la altura de sus mejores títulos y esto es decir mucho. Un nombre exacto y misterioso a un tiempo, lleno de magia y sugerencias, pues, nada más toparnos con él, nos preguntamos quién es el dueño del eclipse y sólo podemos intuir alguna respuesta lúcida. Quizá para poner luz sobre el asunto, en la última de las dedicatorias del libro, podemos leer Y para Félix Grande, in memoriam, porque ahora ya es El dueño del eclipse.
Me gustaría, y con esto termino, que estos breves apuntes sirvieran también de homenaje a la persona y la obra de Félix Grande. El dueño del eclipse. Muchas gracias.
José Tato González
12 mayo 2014
En Historias no académicas de la literatura

El profesor Francisco García Jurado escribe sobre El dueño
del eclipse. Lo dejo aquí con mi agradecimiento por su lectura y su afecto.
Carta abierta, o familiar,
para el poeta Santos Domínguez Ramos
Querido amigo, admirado poeta:
Algunas circunstancias, y ya no suelo incurrir en el
inoportuno ejercicio de hallar las causas, han hecho que por la mañana leyera a
Petrarca y ahora, por la tarde, como si se tratara de un puro servicio
vespertino, fueras tú el objeto de mis lecturas. Ha llegado a mis manos hoy tu
libro titulado El dueño del eclipse, de quien Félix Grande, tan llorado, se ha
convertido ahora en su merecido destinatario. He recobrado la belleza de tus
libros acariciado por la luz dorada de la Sierra del Guadarrama (ya ves que se
trata de una bella y coherente combinación), he vuelto a visitar a “una sibila
oscura”, que me remonta a las hipálages y las deudas contraídas contigo, he
entrevisto las antiguas Siracusa y Babilonia, o la lluvia en Agrigento, acaso
tan negra y tan rara. Ya sabes que te has convertido en estilo, irremediable
destino de los buenos poetas. Toda esta emoción es ahora la que procuro
expresar en estas pobres palabras.
Admirado poeta y querido amigo, no creo que sea casualidad
que esta mañana, en las frías salas de espera de un laboratorio de análisis,
haya estado leyendo a Petrarca y que ahora te esté leyendo a ti, acariciado por
la doble belleza, material y lingüística, de tu libro y de un ocaso serrano.
Acaso las casualidades no se explican, sólo se sienten como obras que el tiempo
pretende hacer con el arte.
FRANCISCO GARCÍA JURADO
11 mayo 2014
10 mayo 2014
Haikus de Ángel Olgoso
Desde las nubes
una nube
nos mira a la deriva.
Es una de las nubes pasajeras que Ángel Olgoso reúne en Ukigumo, una amplia colección de haikus que publica en edición bilingüe la editorial Nazarí con traducción al italiano de Paolo Remorini.
La levedad, la intuición, el temblor de la palabra de un escritor experto en la sutileza y el relámpago de la forma breve como Ángel Olgoso.
09 mayo 2014
Moisés Ibn Ezra escribe a los suyos
Os escribo desde la sombra,
sitiado por los murmullos de los cristianos.
Querría mojar mi pluma
en la luz a la que nací
y escribiros palabras dichosas.
Pero la tinta está de luto
y hasta el canto del jilguero que oigo
parece, como yo, expulsado de Granada.
Es uno de los espléndidos poemas de Las piedras de Jerusalén,
del poeta sueco Lasse Söderberg (Estocolmo, 1931). Con traducciones del propio
autor y de Ángela García, lo publica Linteo en su imprescindible colección de
poesía.
08 mayo 2014
El dueño del eclipse en Badajoz
Mañana, viernes, 9 de mayo a las 20,30 en las Casas Consistoriales.
La presentación del libro correrá a cargo del profesor José Tato González.
07 mayo 2014
06 mayo 2014
Canciones para una música silente
Dejad hablar a la silente música.
Esos dos versos, de la sección que cierra el último libro de Antonio Colinas, resumen un proceso poético que encuentra ahí su meta y su sentido, en esa música callada que es la que oyeron también San Juan o María Zambrano.
Canciones para una música silente, que acaba de publicar Siruela, es un libro de búsquedas y preguntas, un viaje a la semilla, a lo esencial, el reflejo de un proceso de depuración espiritual y formal, el mapa de un camino poético hacia el centro y el conocimiento.

.jpg)
.jpg)
.JPG)