Plegaria para pirómanos
De tu escritor favorito siempre puedes aprender. Y de tu propio diario de tapas de hule, en el que vuelcas esbozos, pálpitos, embriones de ideas y sueños, antes de que se esfumen. Nada es del todo real hasta que lo escribes o lo dibujas. No sabría localizar en qué momento me agarró la obsesión de sumergirme a fondo en la vida y la obra de Xavier Serio, qué esperaba encontrar en sus hondos pasadizos de pistas falsas, posesiones psíquicas bizarras, abismos ontológicos, descripciones botánicas sazonadas con agujeros de gusano y teoría de cuerdas.
Supongo que no tenía nada mejor en que emplear mi tiempo. O serían las hormonas alborotadas de mi sistema endocrino. O equivaldría a una esforzada manera de conjurar el vacío para buscarme (o leerme) a mí mismo, en una época de mi vida en la que me sentía particularmente confuso y todos los zapatos me hacían daño.
Así comienza Grafía, el primero de los nueve cuentos de Plegaria para pirómanos, el nuevo libro de Eloy Tizón, que publica Páginas de Espuma.
Treinta años después de Velocidad de los jardines, una cima del cuento en español, y transcurrida una década de su anterior Técnicas de iluminación, Plegaria para pirómanos, que llega hoy a las librerías, es una nueva muestra de la potencia narrativa de Eloy Tizón, uno de los nombres imprescindibles de la narrativa breve actual, de la sutileza de su mirada y la calidad de su prosa, capaz de fundir en difícil concentración la profundidad de campo y la sobriedad expresiva, la precisión verbal y la revelación iluminadora.
Así continúa ese primer cuento:
Yo era una especie de prófugo de mi propia biografía. Un desertor. Dos o tres veces al mes tomaba el tren hasta la ciudadela de Rotonda, distante unos trescientos kilómetros de mi lugar de residencia. Después de almorzar en la cantina de la estación un bocadillo de fiambre y una cerveza, trotaba por la avenida de tilos, subía la escalinata y traspasaba el jadeante pórtico de la biblioteca pública de Rotonda –columnas salomónicas, amplios ventanales sobre un oleaje crema de madreselvas, una jarra de té helado, variedad de bustos daltónicos– con mi carnet de investigador entre los dientes.
Allí me sentía a salvo. Nadie me importunaba ni me apremiaba. Podía pasar las horas en silencioso trance consultando archivos, descifrando caligrafías antiguas y manuscritos de Xavier Serio, subiendo y bajando escaleras hasta los estantes más altos, girando las muñecas para desentumecerlas, husmeando en su correspondencia con otros novelistas igual de marginales o en las notas de nevera que intercambió con su madre viuda: «Hijo mío, tienes una letra que es como si la estornudases».
Me quedaba embobado mirando su firma: XS. La misma que adornaba su tumba casi secreta en un cementerio del sur de Francia, aireado entre viñedos e higueras, que yo había visitado algunos años atrás en compañía de una novia pecosa de mejillas encendidas que sabía patinar.



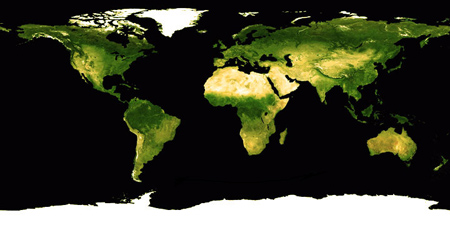
<< Home