Colección de relatos de Uji
CUANDO EL DIOS DŌSOJIN VISITÓ AL MONJE DŌMYŌ
Esta es una historia antigua, de cuando vivía un monje llamado Dōmyo, hijo del noble Michitsuna, el cual estaba absorto en diferentes relaciones amorosas. Se veía asiduamente con la famosa poetisa Izumi Shikibu. Su forma de recitar los escritos budistas era realmente impresionante. Una noche, cuando dormía tras haberse acostado con Shikibu, se despertó de repente. A continuación, puso todo su corazón en la recitación del Sūtra del Loto. Cuando estaba terminando de leer el octavo tomo, empezó a amanecer. Aún adormilado, notó la presencia de una persona y preguntó:
—¿Quién eres tú?
—Soy un simple anciano que vive en la quinta calle de Nishinotōin —le dijo aquel.
—¿Y qué haces aquí? —le preguntó Dōmyō, a lo cual él respondió:
—Esta noche escuché su recitación del Sūtra del Loto y quedé tan fascinado, mi señor, que no podré olvidar su voz en todas mis vidas venideras.
El monje Dōmyō afirmó que lo recitaba todos los días del mismo modo y que no entendía por qué ese día era merecedor de tal elogio, pero aquel anciano resultó ser el dios sintoísta Dōsojin, deidad protectora de la quinta calle.
—Cuando usted se purifica debidamente y recita el sūtra, los dioses Bonten y Taishakuten, entre muchos otros seres ilustres, vienen a escucharle atentamente. Entonces, alguien de tan bajo rango como un servidor no puede aproximarse a usted. Sin embargo, esta noche ha recitado el sūtra sin haber purificado su cuerpo, por lo que yo he aprovechado que no venían a escucharle los dioses Bonten y Taishakuten. Estoy muy contento de haber podido venir; no olvidaré esta experiencia nunca.
Por este motivo, siempre que se reciten las escrituras budistas es decoroso haberse purificado adecuadamente el cuerpo.
—La recitación del nenbutsu y el canto de los textos sagrados son prácticas que deben llevarse a cabo cumpliendo los preceptos de conducta propios de un monje, también en el día a día —señaló el monje Eshin recordando esta historia.
Es el cuento que abre la Colección de relatos de Uji, un clásico de la literatura medieval japonesa y una de sus más importantes recopilaciones de cuentos orales, que publica Cátedra Letras Universales con edición de Efraín Villamor Herrero, que sitúa en su introducción estos textos en el contexto histórico, cultural y religioso del sincretismo budista del que surgen.
Sus abundantes notas permiten esclarecer las referencias históricas, sociales y culturales de unos relatos de tradición oral, puestos por escrito a principios del siglo XIII, que reflejan un mundo lejano en el tiempo y en el espacio.
Conviven en estos relatos, que comienzan siempre evocando su antigüedad, lo real y lo fantástico, los nobles y los plebeyos, los ricos y los pobres, lo cotidiano y lo maravilloso, lo serio y lo cómico, el humor y la enseñanza budista, la edificación moral y la sátira burlesca, los sueños y las apariciones prodigiosas, los templos y los castillos, lo mágico y la crítica social.
Poco conocidos en el mundo occidental, los relatos de Uji son un conjunto de 197 cuentos de los que este volumen ofrece una amplia antología. Enraizados en tradiciones folclóricas y ambientados en Japón, China o la India, sus personajes son poetas y samuráis, fantasmas y viajeros, ogros y ascetas, ancianos y niños, tigres que combaten con cocodrilos y monjes venerables, gorriones y milagros, cazadores y ciervos de cinco colores, emperadores y zorros, serpientes y hechiceros, piratas y sirvientes, maestros y discípulos, duendes y tinieblas, monjes y más monjes budistas.
Uno de los mejores relatos del libro narra la historia del hombre que compró a una vidente el sueño de otro. Uno de los más divertidos es este otro:
LA INSPECCIÓN GENITAL DEL CHŪNAGON A UN MONJE
Esta también es una historia antigua, de cuando vivía el consejero imperial, el chūnagon. A su residencia se presentó un monje con un hábito especialmente corto y oscuro que había sido teñido con tinta china. Encima llevaba una estola de Fudō propia de los yamabushi y un gran rosario colgante hecho de la madera de un árbol de farolillos. El consejero chūnagon preguntó:
—¿Qué clase de monje es ese?
El monje, con una voz inesperadamente triste, contestó lo siguiente:
—Vivir en este mundo ilusorio y pasajero es una tarea ardua. Desde el pasado continuamos naciendo y muriendo constantemente, reencarnándonos a causa de los pensamientos mundanos que nos arrastran una y otra vez, no permitiéndonos liberarnos de las ataduras de este mundo plagado de sufrimiento. Hastiado de esto, soy un monje que ha decidido abandonar la rueda de las reencarnaciones sobrepasando el umbral de la vida y la muerte tras haberme alejado de los pensamientos del cuerpo.
A esto el consejero chūnagon le preguntó:
—Así que has sobrepasado el umbral entre la vida y la muerte, ¿eh?
—Mire lo que tengo aquí —respondió el monje, y mostró que bajo su hábito no había otra cosa que no fuera su vello corporal.
El consejero, muy sorprendido, se percató de que el vello púbico del monje era extraño y mandó venir a sus sirvientes. Dos o tres se aproximaron y el consejero les ordenó que tirasen del monje. Este, con una expresión turbia, comenzó a implorar el mantra del Buda Amitābha (el nenbutsu) y, abriendo las piernas tras gesticular de forma insólita y entrecerrar los ojos, dijo:
—Venga, hagan rápido lo que tengan que hacer.
Entre dos o tres lo alzaron en alto. Entonces, un joven samurái de unos doce o trece años se acercó al monje y comenzó, tal y como se le había ordenado, a subir y bajar la mano frotándole las partes íntimas. Durante un rato, siguió haciéndolo con su mano suave y rellenita. El monje comenzó a fingir y dijo que pararan, pero el consejero imperial chūnagon dijo:
—Le está empezando a gustar, sigue frotándole.
—Deteneos, esto es denigrante —pidió el monje. Sin embargo, el joven obedeció la orden y continuó su tarea hasta que de entre su vello se alzó un gran champiñón que le llegaba hasta el vientre. Todos los allí presentes, que eran muchos, soltaron una gran carcajada al unísono. El monje cayó golpeándose la mano y tampoco pudo ocultar la risa. ¡Menuda sorpresa! El monje tenía la seta escondida tras la bolsa que usaba para mendigar y hacía pasar por su vello púbico las hebras de arroz.
Así es como se hacía el piadoso y mendigaba a la gente comida. Menudo mequetrefe estaba hecho aquel monje.



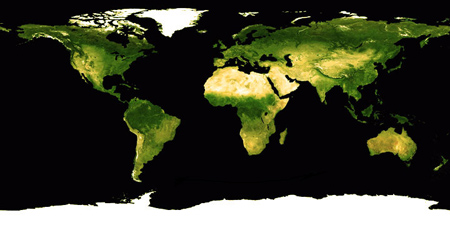
<< Home