La prisionera. La fugitiva
Desde por la mañana, con la cabeza vuelta todavía contra la pared y antes de haber visto, por encima de las grandes cortinas de la ventana, de qué matiz era la raya de la luz, ya sabía yo el tiempo que hacía. Me lo habían hecho saber los primeros ruidos de la calle, según que me llegaran amortiguados y desviados por la humedad o vibrantes como flechas en el aire resonante y vacío de una mañana espaciosa, glacial y pura; desde el rodar del primer tranvía ya había notado yo si iba aterido por la lluvia o rumbo hacia el azul. Y esos ruidos quizá habían sido precedidos a su vez por alguna emanación más rápida y más penetrante que, filtrada a través de mi sueño, difundía en él una tristeza anunciadora de la nieve o hacía entonar a cierto minúsculo personaje intermitente, tan numerosos cánticos a la gloria del sol que estos terminaban por traer para mí, que todavía dormido empezaba a sonreír mientras mis párpados cerrados se preparaban a ser deslumbrados, un ensordecedor despertar musical. Además, fue sobre todo desde mi cuarto desde donde percibí la vida exterior durante ese período. Sé que Bloch contó que, cuando venía a verme por la noche, oía un rumor de conversación; como mi madre estaba en Combray y él nunca encontraba a nadie en mi cuarto, dedujo que yo hablaba solo. Cuando, mucho más tarde, supo que Albertine vivía entonces conmigo, comprendiendo que yo la había ocultado a todo el mundo, declaró que por fin veía la razón de que, en esa época de mi vida, nunca quisiera yo salir. Se equivocó. Por otra parte, se la podía disculpar fácilmente, pues la realidad, incluso si es necesaria, no es completamente previsible, quienes descubren de la vida de otro algún detalle exacto se apresuran a sacar consecuencias que no lo son y ven en el hecho recién descubierto la explicación de cosas que precisamente no guardan ninguna relación con él.
Con ese portentoso párrafo, que podría resumir el mundo y el estilo proustianos, se abre La prisionera, el quinto volumen de A la busca del tiempo perdido, que acaba de publicar El Paseo Editorial con la espléndida edición anotada y la traducción puesta al día de Mauro Armiño.
En su inicial “Nota sobre la obra póstuma”, Mauro Armiño recuerda el cambiante proyecto narrativo del ciclo y los constantes ajustes que “terminaron convirtiendo el proceso de gestación narrativa y de edición de A la busca del tiempo perdido en el más complejo de la historia de la literatura” y que “durante esa tregua provocada por la contienda se había producido un hecho de carácter biográfico que iba a alterar profundamente el plan narrativo: el joven chauffeur de Proust, Alfred Agostinelli, que en mayo de 1913 se había instalado en casa del novelista para huir luego de ella en diciembre, moría el 30 de mayo de 1914, cuando el avión que aprendía a pilotar se precipitó en alta mar, frente a Antibes; la peripecia del amor de Proust por Agostinelli, su huida y muerte iba a germinar narrativamente tras un nombre: Albertine. El modesto personaje que aparecía en los borradores de la segunda estancia en Balbec con el de Maria, y que inscribe por primera vez su nuevo nombre de Albertine en una nota del verano de 1913 (Cahier 13), se transfigura y crece hasta convertirse, después del Narrador, en el principal protagonista de la Busca con 2 360 apariciones y con su presencia o su ausencia como articulación y eje de dos de los volúmenes póstumos: La prisionera y La fugitiva /Albertine desaparecida.”
Primero prisionera, luego fugitiva, Albertine es el centro de referencia de estas dos novelas en las que ocupa también un lugar central el inolvidable episodio de la muerte de Bergotte mientras contempla la Vista de Delft de Vermeer.
Cuando murió Proust, el 18 de noviembre de 1922, estaba corrigiendo las pruebas de esta novela, que apareció el año siguiente. Como las otras dos partes póstumas -la sexta, La fugitiva (Albertine desaparecida), y la séptima, El tiempo recobrado-, La prisionera tiene una menor extensión que las cuatro entregas anteriores, algo lógico si se tiene en cuenta el método expansivo con que trabajaba Proust sus textos.
“La idea inicial de Proust para este y el siguiente volumen de su novela -explica Mauro Armiño- era titularlos Sodoma y Gomorra III y Sodoma y Gomorra IV, y solo en junio de 1922, cinco meses antes de su muerte el 18 de noviembre de ese año, decidió darles los de La prisionera y La fugitiva respectivamente. “
La prisionera se cierra cuando Albertine abandona al narrador. De la muerte de esa Albertine desaparecida, muerta al caer de un caballo, de los celos persistentes, de la pertenencia de Albertine al territorio homosexual de Gomorra y de los sentimientos contradictorios del narrador, entre la perturbación por la huida, el dolor de la pérdida y el olvido ocasionado por el paso del tiempo, trata La fugitiva, que en cierto sentido es el reverso de La prisionera.
La fugitiva es la novela más breve y por eso mismo la más intensa del ciclo. En sus páginas, que podrían tomarse como cifra de A la busca del tiempo perdido, la literatura se convierte en tabla de salvación del protagonista frente a sus decepciones amorosas y sociales. Decepciones profundas o superficiales, triviales o decisivas, pero con un obsesivo amor pasional al fondo y con una amarga secuela de posesión y celos, infidelidades y desconfianza, memoria y muerte.
Con intensidad emocional, densidad narrativa e inigualable brillantez verbal, la conciencia existencial del tiempo perdido se transforma en La fugitiva en experiencia de búsqueda, en tiempo recobrado en un entramado circular, en propuestas de salvación a través de la memoria y la literatura. Así comienza el primero de sus cuatro capítulos, La pena y el olvido:
«¡Mademoiselle Albertine se ha marchado!» ¡Cuánto más lejos llega el sufrimiento en psicología que la psicología! Un momento antes, analizándome, había creído que aquella separación sin habernos vuelto a ver era precisamente lo que yo deseaba, y comparando la mediocridad de los placeres que Albertine me daba con la riqueza de los deseos que me impedía realizar, me había encontrado sutil, había llegado a la conclusión de que no quería volver a verla, de que ya no la amaba.




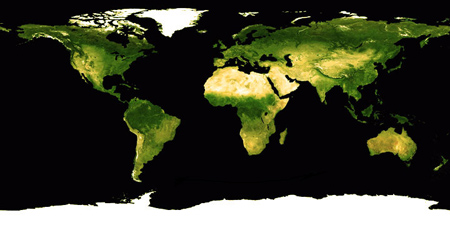
<< Home