Lo que sé de los vampiros
Aún no ha empezado la batalla y la nieve huele a sangre. Al frente de su caballería, muy derecho en la montura, el rey admira lo que en breve será campo de fuego. Desenvaina el sable, vira grupa hacia sus filas para ordenar una carga y sólo entonces descubre lo imperdonable más allá de tricornios, banderas y capotes relucientes. El monarca pica espuela y cabalga entre el vapor de cien alientos hasta alcanzar al oficial que recula y tiembla. La mirada del rey es Desdén Luminoso; su voz, la Voz del Destino; sus palabras, el Martillo del Tiempo:
—¿Te crees que vas a vivir eternamente, soperro?
El rey es Federico de Prusia. El oficial, uno de tantos. La batalla, Leuthen. «¿Te crees que vas a vivir eternamente, soperro?» El joven oficial sabe inútil cualquier respuesta; domina el miedo, acepta la vergüenza y se lanza contra las filas austríacas para jugar los albures del plomo y del acero. […] Y la nieve huele mucho a sangre. Y la sangre huele a esturión. A esturión podrido. O a estiércol. O a savia de pino tronchado. O a la espuma enjabonada que, cuando era niño, flotaba en la bañera con curvas de cisne.
Con ese ritmo trepidante arranca Lo que sé de los vampiros, la sólida novela histórica con la que Francisco Casavella obtuvo el Premio Nadal a principios de 2008. Antes de que acabara ese año, el 17 de diciembre, Casavella moriría de un infarto a los 45 años.
Situada entre el 5 de diciembre de 1757 y el 14 de julio de 1790, en el primer aniversario de la Revolución Francesa, Lo que sé de los vampiros se construye como una narración itinerante de aventuras, poblada de personajes reales (Voltaire, Federico el Grande, Madame de Pompadour, Danton, María Antonieta…) o imaginarios. Una narración en la que el protagonista, el segundón de la nobleza rural gallega Martín de Viloalle, renuncia a su sobrevenido mayorazgo y atraviesa Europa desde su señorío en la provincia y obispado de Mondoñedo, de donde sale acompañando a los jesuitas expulsos en abril de 1767.
Iniciará asi su peculiar camino hacia la marginalidad tras recalar -convertido en Martino o en el cruel Philippo Bazzani- cinco años en Roma, donde desarrolla sus habilidades como dibujante y caricaturista y donde “cada mirada a estatuas y edificios le recuerda que fue la Compañía quien, una vez más, reconstruyó Roma”.
Y formando parte de otra compañía, la que forman unos ilustrados ambulantes y aventureros, Martín recorre las cortes dieciochescas de una Europa de luces y sombras, ciudades como Hannover o “la infecta y diminuta corte de Schleswig-Holstein”, y conoce el París revolucionario anterior al Terror, “el sucio y voluptuoso París”, donde “cada tarde, el de Viloalle pasea sus agitaciones. Se agazapa frente a los Jacobinos o los Cordeleros y de los antiguos conventos surgen proclamas como rumor de oleaje en una cueva.”
Lo que sé de los vampiros es una potente narración llena de contrastes y claroscuros, de humor y de ironía, de engaños y ambiciones, de imposturas y espejismos proyectados sobre la condición humana, sobre el poder y la tragicomedia de la vida. Porque Casavella fue afirmándose cada vez más en una idea de la novela como “forma elaborada de la tragicomedia”, según explicaba él mismo.
Uno de sus personajes principales, el señor de Welldone, el Humanista, que encarna el racionalismo ilustrado, mentor de Martín y “magnífico narrador de amenidades” que “conoce la Historia como si en toda ella hubiese habitado”, formulará en estos términos el juego de máscaras y apropiaciones de rostros y nombres ajenos que define como la “Ley del Vampiro”:
El hombre se enmascara para no avergonzarse del mismo azar de ser hombre, de su mínima importancia, de que sólo es deudor de la nada. Por ello se traiciona a sí mismo. Bebe la sangre de los antiguos, no para alimentarse, sino para reafirmarse y reconfortarse en su idea de hombre según convenga. Y esa conveniencia hace que el hombre se vuelva vampiro. Y si el hombre no sabe a ciencia cierta de su pasado, si lo ha corrompido engañándose, ¿cómo aprenderá de sus lecciones?, ¿cómo razonará su presente?, ¿cómo aventurará su futuro? Es incapaz. Todo en él será sorpresa, incómodo asombro, y más beber sangre con que sanar la sorpresa. Lo imprevisto será inevitable, sí, pero seguirá perdido en el Tiempo y en el Espacio. Ese es el cómico y trágico equilibrio del mundo. Días con sus noches. Hombres con sus vampiros. Lo imprevisto, inevitable.
Esa es la ley.
Y la llaman «Ley del Vampiro».
Con la sombra benéfica de Cunqueiro al fondo, entre la realidad y la ficción, entre la razón del siglo ilustrado y las supersticiones que sobreviven, entre lo trágico y lo cómico, Lo que sé de los vampiros es una celebración de la imaginación narrativa y del gusto por contar historias y crear personajes, por recrear ambientes y sugerir atmósferas:
En una mareante escena de sueño perpetuo, el fragoroso tableteo de las velas parduscas filtra la luz y alarga las sombras en aguada de sepia y sanguina.
Lo que sé de los vampiros es también una mirada al conflicto político y a las tensiones culturales entre razón y superstición, entre libertad y absolutismo, entre la tradición y el reformismo que se produjo en la segunda mitad del siglo XVIII:
Y la Voz dice: «Europa se dispone a aniquilar la Revolución, todos los imperios, reinos y principados se conjuran, aterrorizados por el supuesto monstruo que crea la Igualdad». Y Martín sabe que la Voz exagera en las formas, pero no en el fondo. Lo ha visto en Schleswig-Holstein: limpiar la cara del príncipe. Lo vio en Roma: soplar el mecanismo polvoriento del reloj. Lo vio en España: expulsar a los jesuitas, chivos expiatorios de una época que se dice ilustrada y se quiere absolutista. Y en todas partes lo ha sufrido y sabe que no hay compasión cuando se traza una línea y uno queda al otro lado.
Y, además, una novela escrita con admirable agilidad narrativa y con una prosa cuidada y brillante, como la de este párrafo:
No tardaron en llegar junto al oficial austríaco dos compañías avisadas de la escaramuza. Krauss dio novedades y los austríacos esperaron en la oscuridad. Aquella noche se hizo eterna, fue inmóvil. Sólo las placas de hielo bajaban oscilantes por el río, acelerado fulgor a la luz del cuarto creciente.
Una notable novela que Anagrama recupera para incorporarla a su catálogo, en el que ya figuraban El día del Watusi, El secreto de las fiestas o Un enano español se suicida en Las Vegas.



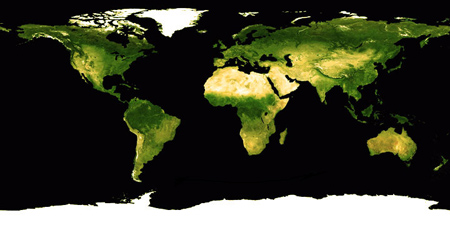
<< Home