Los valientes están solos
A las 17 horas, 56 minutos y 48 segundos, en la autopista Palermo-Mazara del Vallo, se abre un agujero que parece un cráter lunar. El observatorio geofísico del monte Cammarata, a más de cien kilómetros de distancia, registra la explosión. Los sismógrafos trazan líneas que podrían ser de un terremoto y todos se apresuran a avisar a Protección Civil.
Giuseppe Costanza ve por la ventanilla una lluvia de piedras que caen sobre el coche y lo cubren. Cree que es una erupción volcánica, pero se equivoca.
Giovanni y Francesca ven que el mundo se da la vuelta. Y ellos no, ellos no se equivocan.
El mundo se ha dado la vuelta, se ha girado de espaldas, como una tortuga moribunda.
La explosión los sacude como si fueran hojitas, pequeñas hojas de carne en medio de un vendaval de fuego y chatarra cortante. Todo se hace añicos, los cristales, el hierro, sus huesos, sus cuerpos. La potencia de la explosión no admite réplica. Nada se salva en esa trampa de chapa.
El capó del coche se abre como si fuera una lata de conservas; marañas de tubos, hierros y cables eléctricos se mezclan con el asfalto. Es el cielo mismo el que se mezcla con la tierra. El ataúd de metal blanco cae como salió despedido hacia arriba. Cuando llega al suelo, un alud de tierra lo sepulta.
Así describe Roberto Saviano el atentado de Capaci que acabó el 23 de mayo de 1992 con la vida del juez Giovanni Falcone, su mujer y tres escoltas en el último capítulo de los setenta y cinco que componen Los valientes están solos, cuya segunda edición publica Anagrama con traducción de Juan Manuel Salmerón.
Treinta años después de aquel atentado (“la Strage di Capaci”), Saviano acomete el relato de uno de los episodios más complejos y estremecedores de la historia europea reciente: la lucha contra la mafia y la corrupción que invadió las instituciones italianas y contra su tentacularidad en las estructuras sociales y estatales que llevaron a cabo un equipo coordinado de jueces y fiscales en una larga carrera de relevos, desde sus antecesores Cesare Terranova y Rocco Chinnici a su sucesor Paolo Borsellino.
Magistrados que, como Falcone, acabaron pagando con la vida la rectitud de su empeño y su determinación y se convirtieron en símbolos de la dignidad y la resistencia, de la justicia y la entereza frente a una compleja red de relaciones que vinculaba en el silencio, la inacción, el secreto y la complicidad a las organizaciones mafiosas con la sociedad y con los aparatos del Estado: “No tengo nada -dice Falcone-. No tengo ni casa propia. Lo único que tengo es mi trabajo. Mi trabajo y mi dignidad. Y esta... Lo siento por ellos, pero esta no van a quitármela.”
El libro se abre con otro Giovanni y otra explosión: la que en el Corleone de 1943 mató a la familia de Totò Riina cuando intentaba desactivar una bomba estadounidense para obtener chatarra. Aquel superviviente, entonces un niño de doce años, daría medio siglo después la orden de ejecución de Giovanni Falcone, instructor del macroproceso que, con el revolucionario método de seguir el rastro del dinero y los datos bancarios, había llevado a juicio y a prisión a casi quinientos mafiosos de la Cosa Nostra que lo acabaría asesinando.
Y entre esas dos explosiones se extiende una novela monumental, ágil y potente que entre el relato biográfico, el reportaje periodístico de investigación y la crónica política se organiza en un mosaico de setenta y cinco secuencias desde mediados de los años 70 hasta 1992 para hacer el relato cercano del coraje y las dudas de un hombre solo al que aislaron el poder y muchos de sus colegas. Y para enmarcar ese retrato humano con el análisis de la situación política y social en la que ejerció su trabajo de juez:
Es algo que el magistrado ya conoce, desde luego. El miedo es un viejo amigo. La primera vez que recibió cartas en las que había dibujadas cruces y ataúdes fue en noviembre del 67, siendo fiscal en Marsala: es una especie de rito de iniciación de todos los novatos, un bautismo al que los magistrados que investigan a la mafia saben que les toca someterse. Al empezar a trabajar, unos cuentan los kilómetros que hay de casa a la oficina y otros el número de muertos que lo han precedido. Hay sillones en los que solo se sientan quienes tienen la paciencia y el cuidado de quitar antes los cadáveres que se acumulan en ellos.
Más de cuatro años de trabajo de documentación y escritura están detrás de Los valientes están solos, que en su apartado final ofrece en apéndice una sólida bibliografía específica en la que se apoya la solidez de cada uno de los setenta y cinco capítulos del libro: desde fuentes periodísticas hasta ensayos, pasando por testimonios, diarios personales, programas de televisión, crónicas de sucesos, artículos y reportajes, memorias, páginas web, entrevistas o documentos jurídicos y sumarios de procesos penales.
“Para contar la historia de Giovanni Falcone he tenido que estudiar, consultar y examinar fuentes cuyo número resultaba a veces vertiginoso. En cambio, sobre algunos aspectos de la vida privada de Giovanni Falcone y Francesca Morvillo, debido a la gran reserva de ambos, faltan documentos y testimonios. Pero como el verbo «recordar» contiene la raíz latina cor, «corazón», y todo acto de memoria es un «devolver al corazón», he pensado que era necesario mirar más allá de esas lagunas y dejarme guiar por los materiales de que disponía. En el espacio íntimo, donde nos movemos a salvo de la mirada ajena, tomamos las decisiones cruciales, sentimos el dolor más profundo, gozamos de la embriaguez más plena. Para contar lo que pasa en ese espacio hay que seguir el curso de las decisiones, de las razones, hasta llegar al lugar en el que se concibieron. Es lo que la literatura puede hacer para hablar de la soledad y del valor”, escribe Saviano en la advertencia sobre la abrumadora bibliografía que incorpora al final del volumen.
A ese espacio íntimo en el que se maduran las decisiones cruciales pertenecen estas líneas:
Todos los días Giovanni piensa en pedirle que se case con él. Lo que ocurre es que no le ha dicho toda la verdad, sino solo una parte. Así como le dijo que no se traen huérfanos al mundo, tendría que decirle lo que hace que en su cabeza se encienda una luz roja cada vez que piensa en lo bonito, en lo justo que sería que se casaran: que no se casa uno con una viuda. Sabe que a Francesca le parecería fatalista, dramático, exagerado. Pero Giovanni está convencido de que no morirá de viejo; está tan convencido que ha establecido con esta idea una relación, si no serena, al menos franca y desengañada. Sus planes, sus proyectos, están aquejados de una provisionalidad inevitable: se siente como si hubiera alquilado una casa con un contrato que se renueva cada año y cada año tuviera que volver a comprar muebles, pintar y demás. Es como si la vida fuera una concha en la que hay que vivir con cuidado, que no hay que ensuciar, un lugar que nunca se puede poseer del todo, porque las condiciones de uso caducan en breve. Por eso –Giovanni lo sabe–, la naturaleza misma de algunos placeres conectados con la eternidad, o por lo menos con una idea de duración, se corrompe y muchas alegrías mueren. Y lo mismo ocurre con las personas que lo rodean: que inevitablemente se contagian de esta enfermedad.
Estos son los últimos párrafos de la novela, en los que Saviano -otro valiente solo frente a la camorra napolitana- evoca la figura del juez Paolo Borsellino, el inseparable amigo de Falcone, que sería asesinado menos de dos meses después, el 19 de julio de 1992:
El despacho de Giovanni Falcone está en orden. Lo ha dejado todo atado. Se equivocaban los colegas que veían en esto un último adiós. Si hubiera creído que iban a matarlo, no se habría llevado consigo a la mujer de su vida. Estaba convencido de que aún le quedaba otro poco de vida, de vida que disfrutar y que destrozarse. Por eso es un misterio para todos este cuidado, este último afanarse.
Para todos menos para Paolo Borsellino.
Él sabe bien a qué se refería Giovanni cuando decía que quería dejar las cosas bien atadas. Estaba convencido de que pronto ocuparía otro cargo, de que sería nombrado fiscal nacional antimafia. Nunca dejó de esperar que las cosas se arreglaran, que le dieran la posibilidad de arrojar luz, pero esta vez de verdad, una luz que disipara las tinieblas y permitiera ver claro. Lo había esperado muchas veces y siempre había salido derrotado, traicionado, humillado. Y entonces lo había esperado de nuevo con más fuerza, no solo una vez, sino muchas, sin parar, con su formidable y eterna obsesión. La idea de un mundo sin mafia ardía en su pecho y cuando una idea habita los cuerpos, puebla las mentes, un día u otro puebla también el mundo.
Paolo Borsellino sabe todo esto. Él también es así. Por eso de pronto la emprende a puñetazos con la pared del salón de casa y grita: «¡Giovanni! ¡Giovanni!», mientras las lágrimas le resbalan por las mejillas, se abren paso por la piel afeitada y caen sobre sus zapatos negros. Él tampoco ha dejado de creer.
Pero ahora se siente solo. Y es inevitable que así sea, porque los valientes están solos.
Como Falcone, que no quiso tener hijos porque “no se traen huérfanos al mundo”, quizá aún más que Falcone, Borsellino sabía a esas alturas, después del atentado de Capaci, que su sentencia de muerte estaba escrita y que otra carga de dinamita había llegado al puerto de Palermo para asesinarlo. Murió en atentado con varios de sus escoltas la tarde del 19 de julio de 1992 en la palermitana vía d'Amelio.
Como Falcone, como el propio Roberto Saviano, el admirable Paolo Borsellino asumió su destino cuando supo que sin miedo no hay valor, sino temeridad, pero también que el miedo no nos puede dominar y que la valentía es siempre una elección, porque “vivir con miedo es una derrota y la derrota de uno siempre es la victoria de otro.” Así que, como Falcone, estaba a solas con su coraje.



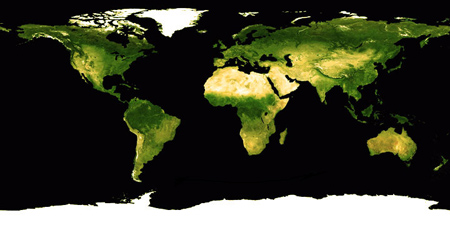
<< Home