Samuel Johnson. Sobre Shakespeare
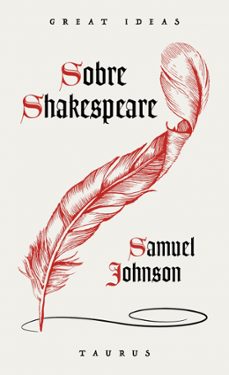
En cuanto a erudición, intelecto y personalidad Samuel Johnson me sigue pareciendo el primero entre los críticos literarios occidentales -escribía Harold Bloom en su monumental Shakespeare. La invención de lo humano-. Sus escritos sobre Shakespeare tienen necesariamente un valor único: el más destacado de los intérpretes comentando al más grande de todos los autores no puede dejar de ser de una utilidad e interés permanentes. Para Johnson, la esencia de la poesía era la invención, y sólo Homero podía rivalizar con Shakespeare en originalidad. La invención, en el sentido de Johnson y en el nuestro, es un proceso de hallazgo, o de averiguación. A Shakespeare le debemos todo, dice Johnson, y quiere decir que Shakespeare nos ha enseñado a entender la naturaleza humana.
Esas palabras podrían ser un inmejorable prefacio al Prefacio a Shakespeare que Samuel Johnson puso en 1765 al frente de la edición en ocho volúmenes de las obras completas del poeta de Stratford.
Esa luminosa introducción a Shakespeare, no sólo vigente, sino también imprescindible, escrita por una de las inteligencias más cultas y preclaras de la Ilustración, es uno de los textos canónicos de la historia de la crítica literaria y lo recupera Taurus en su colección Greats Ideas con el título Sobre Shakespeare y con traducción de Juan Antonio Montiel.
Un prefacio que reivindica a su vez la vigencia de Shakespeare y su legado inmortal, resultado de su capacidad para reflejar la realidad de la condición humana y para hacer de sus obras un espejo de la vida misma:
“No es fácil imaginar -escribe Johnson- hasta qué punto Shakespeare consigue reflejar la realidad, salvo cuando se le compara con otros autores. De las antiguas escuelas de declamación se ha dicho que quien con más empeño las frecuentaba peor preparado estaba para el mundo, pues no encontraba en ellas nada con lo que pudiera toparse después en otro sitio. Lo mismo puede afirmarse del teatro…, excepto en el caso de Shakespeare. Bajo las directrices de cualquier otro dramaturgo, el teatro está poblado de personajes improbables que dialogan en un lenguaje que nadie ha oído hablar jamás sobre cuestiones ajenas al comercio cotidiano del mundo. Los diálogos de nuestro autor, en cambio, se vinculan tan íntimamente con la situación que los origina y avanzan con tal fluidez y sencillez que, más que reclamar el mérito de la ficción, parecen haberse extraído con diligencia de conversaciones comunes y situaciones ordinarias.
[…]Otros dramaturgos solo consiguen llamar la atención echando mano de personajes hiperbólicos o exagerados, de una bondad o una maldad fabulosas y nunca vistas, igual que los autores de los libros de caballerías cautivaban a sus lectores con gigantes y enanos. Quien espere aprender algo sobre los asuntos humanos en tales obras o en tales libros se verá decepcionado. En Shakespeare no hay héroes: sus obras están pobladas exclusivamente por hombres que hablan y proceden de la misma manera que el lector imagina que lo haría en una situación similar; incluso cuando los acontecimientos son sobrenaturales, el diálogo se mantiene fiel a la vida real. Otros escritores adornan las pasiones más ordinarias y los hechos más comunes hasta tal punto que quien los contempla en el libro no puede reconocerlos en el mundo; Shakespeare aproxima lo remoto y vuelve familiar lo extraordinario: lo que describe tal vez no suceda jamás, pero, si fuera el caso, sus consecuencias serían muy probablemente las que él apunta. Es lícito decir que no solo ha mostrado la naturaleza humana tal como se revela ante las exigencias de la vida real, sino que nos ha enseñado cómo respondería el ser humano ante dilemas frente a los que no se encontrará jamás.
Este es, pues, el mejor elogio que puede hacerse a Shakespeare: que su teatro es un espejo de la vida misma, que aquel que haya confundido su imaginación persiguiendo los fantasmas que otros escritores han puesto delante de sus ojos puede curarse de sus delirantes éxtasis leyendo sentimientos humanos en lenguaje humano; escenas con las que un ermitaño podría conocer los avatares del mundo y un confesor predecir el desarrollo de las pasiones.
Su fidelidad a la naturaleza lo ha expuesto a la reprobación de los críticos, que a menudo juzgan con miras más estrechas.”
Salvando las distancias, esa voluntad de representar la realidad en las tablas del escenario coincide con lo que significa en el teatro español la obra dramática de su coetáneo Lope de Vega, con quien coincide también en una propuesta técnica que rompía con la preceptiva aristotélica, con la teoría clásica de los géneros y la distinción normativa entre tragedias y comedias.
Ni en el genio isabelino ni en el español se trataba de cuestionar esa preceptiva ni de romper esa norma de las tres unidades por capricho ni por mera voluntad anticlásica. La ruptura de separaciones férreas entre lo trágico y lo cómico es en los dos dramaturgos la consecuencia inevitable de la voluntad de reflejar en el teatro la realidad de la vida. A propósito de Shakespeare, escribía Samuel Johnson:
Desde un punto de vista crítico, las obras de Shakespeare no son, en rigor, ni tragedias ni comedias, sino composiciones de otro tipo, en tanto muestran la realidad misma de la naturaleza sublunar, la cual participa del bien y del mal, de la felicidad y de la tristeza, mezcladas en una innumerable variedad de maneras y proporciones, y reflejan el transcurso del mundo, donde la desgracia de uno es la ganancia de otro, donde el juerguista se entrega a la bebida al mismo tiempo que el doliente entierra a su amigo; donde algunas veces la alegría vence a la maldad y donde muchas cosas buenas y malas se hacen o deshacen porque sí.
De este caos de propósitos mezclados y fatalidades, los antiguos poetas, de acuerdo con las leyes de la tradición, seleccionaban ya fuera los crímenes de los hombres, ya sus disparates, los momentos cruciales de la vida o los tropiezos que hacen reír, los terrores que acompañan a la angustia o la alegría que trae consigo la prosperidad. Así surgieron los dos tipos de imitación conocidos como tragedia y comedia, composiciones que persiguen fines distintos por medios contrarios y que, por tanto, se consideraban tan ajenas entre sí que no puedo recordar a ningún autor griego o latino que se atreviera con ambas.
Shakespeare no solo tiene la capacidad de mover tanto a la risa como al llanto, sino de hacerlo en una misma composición. En casi todas sus obras hay personajes serios y disparatados y, conforme progresa la trama, la gravedad y la pena se alternan con la ligereza y la risa.
No hay duda de que se trata de una práctica contraria a las reglas, pero la crítica no puede perder de vista la naturaleza. La finalidad de la escritura es instruir; la de la poesía, instruir mediante el placer. El teatro en el que se mezclan la tragedia y la comedia es capaz de instruir tanto o más que la comedia o la tragedia por sí solas porque incluye y alterna ambas, y así se aproxima más a la vida real al mostrar cómo las grandes maquinaciones y los proyectos más insignificantes pueden alentarse u obstaculizarse unos a otros, y cómo lo bajo y lo alto se concatenan inevitablemente en el sistema general.
Y añade algunos párrafos después:
Pero, más allá de cualquier clasificación de la poesía dramática, el procedimiento de Shakespeare es el mismo siempre: una alternancia de circunspección y jovialidad que ablanda o excita nuestro ánimo. Y, sin importar si su propósito es alegrarnos, entristecernos u orientar la trama en determinada dirección sin vehemencia ni emoción alguna mediante diálogos llenos de soltura y familiaridad, jamás fracasa: de acuerdo con su voluntad, reímos, nos lamentamos o guardamos silencio expectantes, pero nunca permanecemos indiferentes.
A esa misma determinación de reflejar la vida en su variedad responde la inobservancia de las tres unidades dramáticas: tiempo, lugar y acción, que los académicos aristotélicos defendían como base de la verosimilitud y la credibilidad de las piezas teatrales.
Renunciando al dogmatismo academicista, escribe Johnson esta defensa de la transgresión de las normas en el teatro de Shakespeare. Una defensa que, como él mismo señala, es “producto no del dogmatismo, sino de la reflexión:
En cuanto a las unidades de tiempo y de lugar, nunca les ha prestado atención, aunque quizá una mirada más atenta a los principios en que estas se basan relativice su importancia y las despoje del respeto del que han sido objeto casi unánimemente desde los tiempos de Corneille al descubrir que han supuesto más problemas para los poetas que satisfacciones para el espectador.
En la revisión crítica de la obra de Shakespeare, Johnson explora las fuentes de las tramas a la luz de su formación cultural antes de abordar un análisis general en el que, junto con los elogios por sus muchas virtudes y aportaciones, no elude la detección de defectos, las concesiones al público y algunas muestras de apresuramiento, porque “Shakespeare nos abre una mina colmada de oro y diamantes, pero llena también de impurezas que la deslucen y de metales de escaso valor.”
Quizá, a excepción de Homero, no haya habido quien lo supere a la hora de conseguir el propósito fundamental de todo escritor: despertar en el lector una curiosidad incesante e insaciable y obligarlo así a seguir leyendo hasta el final.
Cierra el Prefacio un juicio crítico de las ediciones anteriores de las obras dramáticas de Shakespeare, en algunas de las cuales Johnson percibe “la negligencia e ineptitud de sus primeros editores, clandestinos o manifiestos. Sus errores son, en efecto, numerosos y muy graves.”
Frente a esas ediciones descuidadas, como la de Rowe, Johnson elogia la edición de Pope, de la que reconoce que “he conservado todas sus notas para que no se perdiera ni un solo fragmento de un escritor tan extraordinario. Su prefacio, valioso tanto por la elegancia de la composición como por la exactitud de lo que allí se dice, contiene una crítica tan amplia que poco puede añadirse y tan exacta que apenas admite discusión.”
Ese elogio contrasta con la crítica negativa de editores posteriores como Theobald, “hombre de criterio estrecho y escasos conocimientos, carente tanto del intrínseco esplendor del genio como de la luz artificial del saber […], poco convincente e ignorante, mezquino y desleal, petulante y pretencioso, que ha preservado su reputación -si es el caso- solo por haber sido enemigo de Pope.”
Tampoco son de su entero gusto las ediciones de Hanmer, con correcciones en las que “se creyó autorizado a tomarse licencias impunemente” o la inmediata anterior de Warburton, con “unas notas que no debe de haber considerado entre sus ocupaciones importantes y que, supongo, una vez disipado el calor de la creación, no considerará ya entre sus efusiones más afortunadas.”
Pese a eso -reconoce Johnson- “de mis predecesores puedo afirmar honestamente lo que en su momento espero que se diga de mí: que todos han introducido mejoras en Shakespeare y me han provisto de ayuda y de información.”


<< Home