Tengo una cita con la muerte

I have a rendezvous with Death (Tengo una cita con la Muerte), escribía el soldado norteamericano Alan Seeger en pleno campo de batalla en la Primera Guerra Mundial.
De ese verso han tomado Borja Aguiló y Ben Clark el título de la antología bilingüe que han preparado para Linteo. Una antología de textos escritos por poetas que murieron en la Gran Guerra y que introducen con este párrafo:
Lo sabían los poetas: no hay poesía en el frente. Hay ratas, eso sí, y hambre y muerte y ruido —sobre todo ruido—. Así lo recuerda el protagonista de Sin novedad en el frente, del alemán Erich María Remarque; así lo recuerda, también, Robert Graves en Adiós a todo eso. Puede que los dos autores dispararan el uno sobre el otro en algún momento, puede que no. Al leer sus biografías, no queda claro si estos autores recordaban, tiempo después, por qué lucharon en la Primera Guerra Mundial, pero los dos dejaron constancia por escrito de su perfecto recuerdo del ruido. Así, sin tener en cuenta nada más, cabría preguntarse cómo es posible que pueda escribirse un solo texto en estas condiciones. Y, sin embargo, son muchas las cartas —desesperadas, abstraídas, tristes, de amor— que se escribieron durante la Gran Guerra, así como otro tipo de texto, escrito en el centro del conflicto, en el centro del ruido: el poema.
Esta antología tiene como base la más amplia Up the Line to Death. The War Poets 1914-1918, que publicó en 1964 Brian Gardner. Sobre aquella recopilación, Borja Aguiló y Ben Clark han acotado el terreno y han limitado la selección a 21 poetas jóvenes que combatieron y murieron en los campos de Francia o en los hospitales militares.
Un verdadero club de poetas muertos, británicos la mayoría, aunque hay también unoc cuantos irlandeses, un canadiense y el norteamericano Seeger. Poetas de cierta relevancia, como Wilfred Owen, o principiantes que desahogaban su miedo a base de versos.
Poetas unidos por el horror, por la intensidad emocional del campo de batalla o de las trincheras, especialmente a partir de 1916, cuando la batalla del Somme, una masacre con decenas de miles de bajas en un día, marcó un antes y un después en aquella guerra.
Un antes y un después de aquel episodio aniquilador que hizo cambiar el tono de aquellos poemas, que pasaron del idealismo heroico a mirar cara a cara a la muerte, y del patriotismo a la denuncia de quienes les llevaban a aquel matadero.
Como recuerdan los editores en su introducción, también Kipling anotó aquella indignación en dos versos demoledores del epitafio que escribió tras la muerte de su hijo:
De ese verso han tomado Borja Aguiló y Ben Clark el título de la antología bilingüe que han preparado para Linteo. Una antología de textos escritos por poetas que murieron en la Gran Guerra y que introducen con este párrafo:
Lo sabían los poetas: no hay poesía en el frente. Hay ratas, eso sí, y hambre y muerte y ruido —sobre todo ruido—. Así lo recuerda el protagonista de Sin novedad en el frente, del alemán Erich María Remarque; así lo recuerda, también, Robert Graves en Adiós a todo eso. Puede que los dos autores dispararan el uno sobre el otro en algún momento, puede que no. Al leer sus biografías, no queda claro si estos autores recordaban, tiempo después, por qué lucharon en la Primera Guerra Mundial, pero los dos dejaron constancia por escrito de su perfecto recuerdo del ruido. Así, sin tener en cuenta nada más, cabría preguntarse cómo es posible que pueda escribirse un solo texto en estas condiciones. Y, sin embargo, son muchas las cartas —desesperadas, abstraídas, tristes, de amor— que se escribieron durante la Gran Guerra, así como otro tipo de texto, escrito en el centro del conflicto, en el centro del ruido: el poema.
Esta antología tiene como base la más amplia Up the Line to Death. The War Poets 1914-1918, que publicó en 1964 Brian Gardner. Sobre aquella recopilación, Borja Aguiló y Ben Clark han acotado el terreno y han limitado la selección a 21 poetas jóvenes que combatieron y murieron en los campos de Francia o en los hospitales militares.
Un verdadero club de poetas muertos, británicos la mayoría, aunque hay también unoc cuantos irlandeses, un canadiense y el norteamericano Seeger. Poetas de cierta relevancia, como Wilfred Owen, o principiantes que desahogaban su miedo a base de versos.
Poetas unidos por el horror, por la intensidad emocional del campo de batalla o de las trincheras, especialmente a partir de 1916, cuando la batalla del Somme, una masacre con decenas de miles de bajas en un día, marcó un antes y un después en aquella guerra.
Un antes y un después de aquel episodio aniquilador que hizo cambiar el tono de aquellos poemas, que pasaron del idealismo heroico a mirar cara a cara a la muerte, y del patriotismo a la denuncia de quienes les llevaban a aquel matadero.
Como recuerdan los editores en su introducción, también Kipling anotó aquella indignación en dos versos demoledores del epitafio que escribió tras la muerte de su hijo:
If any question why we died,
Tell them, because our fathers lied.
(Si alguien te pregunta por qué hemos muerto,
diles: porque nuestros padres mintieron).
Tell them, because our fathers lied.
(Si alguien te pregunta por qué hemos muerto,
diles: porque nuestros padres mintieron).
Es la poesía de los muertos, la única poesía joven digna de ese adjetivo. De su intensidad verbal y emocional, de su situación en el límite puede dar idea un texto como este, de Charles Hamilton Sorley. No tuvo tiempo ni de ponerle un título:
Cuando veas a millones de los muertos sin boca
marchando por tus sueños en batallones pálidos,
no digas palabras suaves, como ya otros dijeron,
que puedas recordar. No servirá de nada.
No ofrezcas alabanzas. Pues, sordos, ¿cómo iban a saber
que no son maldiciones lanzadas sobre cada cabeza herida?
Ni lágrimas. Los ojos ciegos no ven caer tus lágrimas.
Ni honor. Es fácil estar muerto.
Di sólo: «Ellos están muertos». Y añade:
«aunque muchos, mejores que ellos, murieron antes».
Entonces, si escudriñando la masa atestada llegaras
a reconocer un rostro hasta entonces amado,
debes saber que es un espectro. Nadie viste la cara que conocías.
La gran muerte los tiene poseídos para siempre.
marchando por tus sueños en batallones pálidos,
no digas palabras suaves, como ya otros dijeron,
que puedas recordar. No servirá de nada.
No ofrezcas alabanzas. Pues, sordos, ¿cómo iban a saber
que no son maldiciones lanzadas sobre cada cabeza herida?
Ni lágrimas. Los ojos ciegos no ven caer tus lágrimas.
Ni honor. Es fácil estar muerto.
Di sólo: «Ellos están muertos». Y añade:
«aunque muchos, mejores que ellos, murieron antes».
Entonces, si escudriñando la masa atestada llegaras
a reconocer un rostro hasta entonces amado,
debes saber que es un espectro. Nadie viste la cara que conocías.
La gran muerte los tiene poseídos para siempre.


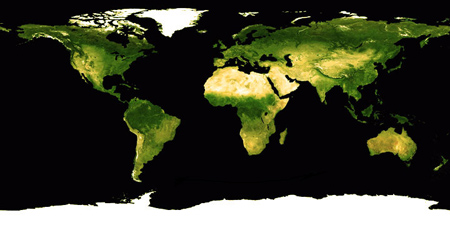
<< Home