Proust, novela familiar
“¿Y por qué todo el que emprende el larguísimo viaje que es En busca del tiempo perdido se sorprende al reconocerse a sí mismo en cada página? Porque Proust, en «esa novela que no para de pensar» (el Tiempo, el yo, las artes, la escritura, los celos, la fenomenología), a través de ese yo del narrador y protagonista, nos devuelve a nosotros mismos.
[…]
Obviamente, no estoy infringiendo ninguna prohibición al leer En busca del tiempo perdido. Pero vuelvo a sumergirme en mis orígenes. Ese retorno a las fuentes de una realidad mediante la ficción tiene efectos concretos. Eso es lo que narra este libro”, escribe Laure Murat en uno de los primeros capítulos de Proust, novela familiar, que llega hoy a las librerías publicada por Anagrama con una magnífica traducción de María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego.
Híbrida de ensayo y relato autobiográfico, la rematan casi doscientas cincuenta notas finales, alusivas a la obra, la vida y la correspondencia de Proust y un índice onomástico de personas y personajes. Alejada de enfoques académicos, es, entre otras cosas, un homenaje literario a la novela de Proust, el intenso testimonio de una lectura muy personal y cercana que ha acompañado a lo largo de tres décadas a Laure Murat, profesora en la UCLA de Los Ángeles y descendiente de la aristocracia francesa del Imperio. Y así la autora busca su propio reflejo en la lectura de En busca del tiempo perdido, entendido casi como si fuera un álbum familiar:
Me pasé toda la adolescencia oyendo hablar de los personajes de En busca del tiempo perdido, convencida de que eran tíos o primas a los que yo nо сопоcía aún, cuyas ocurrencias se contaban exactamente igual que se citaban las agudezas que soltaban en las cenas mundanas personas reales de las que me resultaba imposible distinguirlas. Las réplicas de Charlus y las pullas de la duquesa de Guermantes se confundían con las salidas más picantes de la familia, sin solución de continuidad entre ficción y realidad.
Lecturas en clave familiar y personal que le hicieron escuchar en sí misma el eco del tiempo perdido en la evocación del retrato de sus antepasados y de los espacios físicos y los ambientes sociales que compartieron con Proust. Porque “aprendí muy pronto a remontar el tiempo sin esfuerzo, fabricándome una memoria por poderes, depositaria de recuerdos de cosas que yo no había vivido. […] En el fondo, por la persona interpuesta de mi padre y su educación, solo me separaba un grado de la sociedad que Proust describió en su heptalogía, un universo obviamente lejano y pretérito y aun así familiar.”
“Con cada lectura, Proust modificó mi forma de ver el mundo”, escribe Laure Murat a propósito de esas lecturas profundas, constantes y sanadoras que le permitieron asumir su propia homosexualidad y la ruptura con su familia a través del diálogo fecundo con Proust y su mundo.
Como recuerda Laure Murat, “Proust tiene una actitud ambivalente de cara a la nobleza del Imperio y progresivamente la fue juzgando con mayor dureza (como a toda la aristocracia en general), puesto que En busca del tiempo perdido también es la historia de una tremenda desilusión y de un vuelco casi total de las opiniones del narrador.”
Efectivamente, la mirada crítica de Proust hacia la vulgaridad que hay bajo el barniz de ese mundo aristocrático es cada vez más palpable según avanzan las siete entregas de la serie. Y, como Proust, Laure Murat va dejando al descubierto el vacío y la hipocresía de ese mundo formal y vacío, anacrónico y a menudo iletrado, muy inferior al novelista: “En esta miscelánea superficial de mundanidad y literatura he visto a duquesas iletradas burlarse del esnobismo de Proust y de la fascinación que sentía por la aristocracia.”
Desde ese punto de vista, el libro es, además de un ajuste de cuentas con el pasado, una sátira a dos manos y a dos voces: la de Proust y la de Murat, de los Guermantes a su propia familia, porque el novelista frecuentaba la casa de sus bisabuelos, “cuyos nombres aparecen en la novela”.
Pero, más allá de esa lectura en clave familiar del ciclo proustiano, el sentido final de este libro radica en resaltar el poder emancipador de la literatura, como se anuncia ya en la cita inicial, extraída de un texto de Proust de 1899:
Todos estamos, ante el novelista, como los esclavos ante el emperador: con una palabra puede emanciparnos. [...] Gracias a él somos Napoleón, Savonarola, un campesino, aún más -existencia que podríamos no haber conocido nunca-, somos nosotros mismos.
De ese modo, lectura, memoria e identidad personal se van cruzando en estas páginas en las que el efecto espejo conjura el pasado y lo proyecta en el presente para invocar el poder benéfico y liberador de la literatura. Y para reconstruir la revelación de la lectura que será decisiva en el autorreconocimiento de la lectora y en la asunción de su identidad sexual, como explica en ‘Una larga pesadilla’, uno de los capítulos centrales del libro:
Al arrancar una a una las máscaras de la leyenda, al escarbar concienzudamente en el mito hasta los tuétanos, Proust no solo me liberó de los tópicos y demás trivialidades inherentes a la nobleza y la dotó, en su lugar, de sentido y profundidad. También le dio un segundo vuelco a mi vida, igual de determinante, pero de índole muy distinta, al ser el primero en tomarse «la homosexualidad en serio», como le oí decir a Chantal Akerman en París, durante la proyección de La cautiva (2000), que es una adaptación de La prisionera. Ahora bien, la homosexualidad (la mía) fue precisamente lo que ratificó la ruptura definitiva con mi familia, que se había iniciado durante una conversación con mi madre.
Estas son las líneas finales del último capítulo, “En busca del tiempo perdido o el consuelo”, que resumen el efecto reparador de la lectura y de la escritura en este espléndido Proust, novela familiar, en el que Laure Murat diluye las fronteras entre el pasado y el presente, entre la ficción y la realidad, entre la vida y la literatura:
¿Sospechaba siquiera Proust que al bosquejar su novela estaba inventando un auxilio más poderoso que el cariño de una madre ausente? ¿Que su obra, al ofrecer constantemente la oportunidad de abrir los ojos, incluso de forma introspectiva, pondría al alcance de millones de personas en todo el mundo una plantilla para comprender y descifrar el mundo tan soberana como dinámica y tan sutil como penetrante? ¿Que a cualquier hijo de vecino le enriquecería sorprendentemente leer su obra, porque es muy cierto que «un error disipado nos aporta un sentido más»? Proust no nos adormece el dolor con las volutas de su prosa, sino que nos exacerba sin tregua el deseo de saber, esa libido sciendi que, al separar al niño de su madre, nos emancipa de la desdicha con mayor seguridad que todas las palabras de la compasión.
En este sentido, no sería exagerado decir que Proust me salvó.



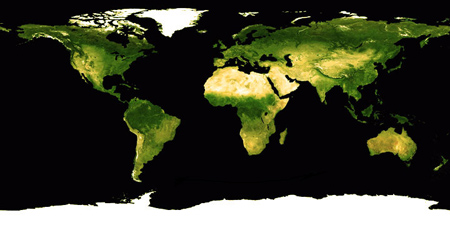
<< Home