Diario del año de la peste
Y como la peste comenzaba a ser más virulenta tenía mis dudas sobre qué camino seguir y cómo actuar. Todas las cosas horripilantes que había visto por las calles me habían llenado de terror y de miedo a la peste, que por sí sola ya era horrible; y en algunos casos más espantosa todavía: los bubones, que generalmente se formaban en el cuello o en la ingle, se endurecían y no se abrían, y llegaban a doler tanto como la más refinada tortura; y algunos, incapaces de soportar el tormento, se tiraban por las ventanas o se pegaban un tiro, o se suicidaban de cualquier otro modo. Y son esas cosas horribles las que yo pude ver. Otros, incapaces de contenerse, aliviaban su dolor profiriendo gritos, y esas voces de lamentos podían oírse de tal manera cuando uno iba por las calles que te atravesaban el corazón si pensabas en ello, especialmente si uno consideraba que ese mismo destino terrible podía caer sobre nosotros en cualquier momento.
Ese es uno de los párrafos más significativos del Diario del año de la peste, la extraordinaria narración con apariencia de reportaje documental que Daniel Defoe publicó en 1722 sobre la peste que había asolado Londres más de medio siglo antes.
Defoe había nacido en 1660 y tenía menos de cinco años cuando se produjo aquella epidemia de peste negra de 1665 a la que había sobrevivido. En el libro la describe una primera persona que con las siglas H. F., un talabartero que desempeña la función del cronista verosímil pero inventado que en vez de huir al campo, como hicieron muchos de sus vecinos, permanece en Londres para dejar testimonio de la peste y de sus consecuencias.
Cátedra Letras Universales acaba de incorporar a su catálogo este título con una espléndida edición anotada con traducción de Antonio Ballesteros González y Beatriz González Moreno, que definen el Diario del año de la peste como una ‘crónica periodística y narrativa de la epidemia’ y señalan que su narrador “se asemeja al reportero que sale a la calle en busca de noticias, muchas veces con peligro de su propia integridad personal, pero en este caso prescindiendo de la objetividad que se le supone idealmente al periodista -y que, como sabemos, no siempre se cumple-, porque reconoce que hay datos que no conoce, cifras que no maneja de manera fidedigna, y además se ve escindido personalmente por numerosas dudas en lo que respecta a su relación con la epidemia.”
Un narrador meticuloso y compasivo que escribe en una de las páginas más estremecedoras del Diario:
Pero este es solo un caso: apenas si se da crédito a la cantidad de cosas tan espantosas que sucedían todos los días en muchas familias. Hombres que, en el fragor de la enfermedad, o por el tormento de los bubones, el cual era de hecho insoportable, se volvían locos, fuera de sí e idos; y a menudo ellos mismos se agarraban y se tiraban por las ventanas o se disparaban, etc. Madres que asesinaban a sus propios hijos, víctimas de su delirio; otros que morían del sufrimiento mismo, como de un arrebato, por el propio miedo y el susto sin tener la peste encima; a otros el terror les hacía cometer cometer tonterías y desvariar, o ser víctimas de la desesperación o de la locura; y otros se sumían en una demente melancolía.
El dolor de los bubones era especialmente violento y, para algunos, insoportable. Bien puede decirse que los médicos y cirujanos torturaron a muchas pobres criaturas hasta la muerte. En muchos casos los bubones se endurecían y aplicaban sobre ellos fortísimos emplastos o cataplasmas para abrirlos; y si esto no ocurría los cortaban los dejaban de una manera terrible. En algunos, los bubones se endurecían tanto, en parte por la virulencia de la enfermedad misma y en parte porque los había atacado con mucha fuerza, que ningún instrumento podía abrirlos, y entonces los quemaban con b, de forma que muchos morían chillando como locos por el tormento y otros durante la operación misma. En estos momentos de angustia, algunos de los que carecían de una ayuda que los sujetara a la cama o cuidara de ellos se hacían cargo de su propio destino como he señalado antes. Algunos se precipitaban a las calles, quizás desnudos, y corrían directamente hacia el río; y si no los paraba algún vigilante o cualquier otro oficial, se tiraban al agua, donde luego los encontraban.
Tres años antes de este Diario del año de la peste, Defoe había publicado la obra que le daría más fama, Robinson Crusoe, en la que llevaría a la novela la ideología ilustrada y la confianza en la razón. En más de un sentido la crónica imaginaria que tituló Diario del año de la peste es su antítesis, porque en esta su autor parece reconocer las limitaciones del optimismo del Siglo de las Luces. Por eso, tal vez sea este inclasificable documental dramatizado la obra de Defoe que esté más cerca de la mentalidad contemporánea, construida en gran parte sobre la conciencia del fracaso de los ideales racionalistas de la Ilustración.
Mezcla de crónica y ficción, de ensayo y narración, de análisis moral, propósito didáctico y poderosas descripciones, en el Diario del año de la peste persiste el Defoe racionalista que desmiente las supersticiones populares, el moralizador ilustrado que fustiga las debilidades humanas. Pero ese Defoe ha pasado ya a un segundo plano para dejar paso al escritor perplejo ante la muerte y el mal, escollos con los que choca el optimismo ilustrado en un tiempo en que se teme un nuevo brote de la epidemia, que amenaza desde Marsella en 1720.
Y a partir de ahí, la potencia democratizadora de la muerte, la desorientación y la pérdida de confianza en el hombre, la razón y la ciencia, las decenas de miles de muertos llevan al cronista interpuesto por Defoe a renunciar a sus viejos ideales para buscar refugio en la religiosidad.
Tras la frialdad objetiva de los datos estadísticos de bajas e inhumaciones, las descripciones de las calles vacías, las casas abandonadas y los cadáveres amontonados trazan un detallado mapa de los horrores, con detalles macabros y comportamientos irracionales y mezquinos que son el resultado de la convivencia diaria con el pánico y provocan el desengaño de los optimistas valores ilustrados.
El Defoe moralizador acababa proyectando así en el Diario una mirada crítica que renuncia a las bases ideológicas de la Ilustración, sobre todo a la aspiración de armonía, fraternidad y progreso. Frente al altruismo idealista, los comportamientos reflejados en las situaciones límites que evoca la obra son los del egoísmo, la confusión y el ensimismamiento del que ve al otro como un enemigo, como un riesgo de contagio, como un mensajero de la muerte.
Muchos de los lectores del Diario del año de la peste llegamos a este libro a través de García Márquez, que lo reivindicó insistentemente como uno de sus libros de cabecera y como modelo de crónica y de reportaje periodístico con altura literaria y algún toque de ficción. Un clásico imprescindible.




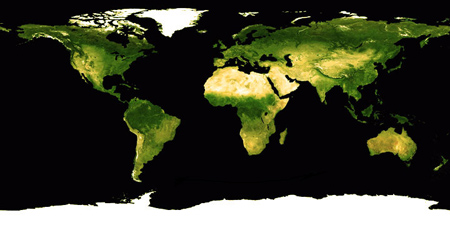
<< Home